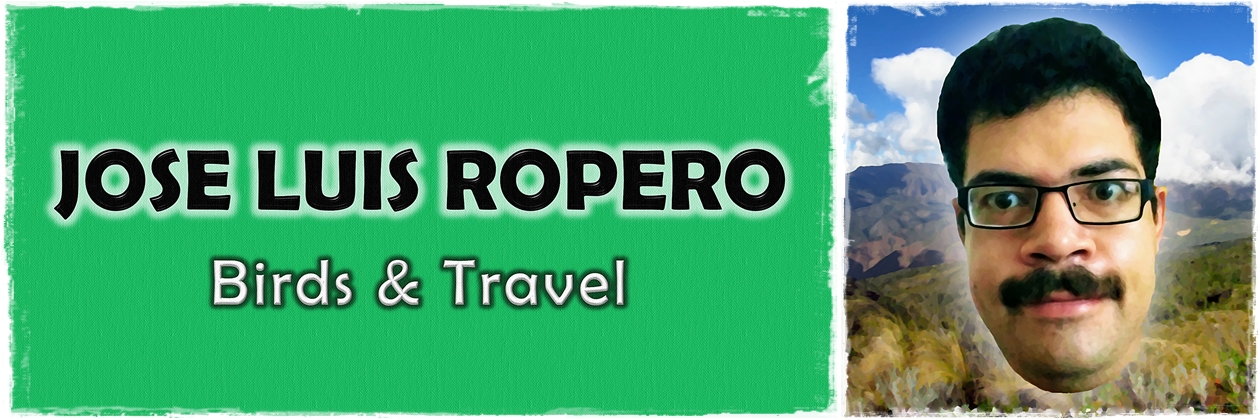VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO III EXPANSIÓN ROMANA EN LOS EXTREMOS DEL MEDITERRÁNEO. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.
VER ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA POR CAPÍTULOS.
Contenido de este artículo.
- La tercera guerra púnica.
- Genocidio y desaparición de Cartago.
- Lusitania entra en la historia: Viriato.
- Numancia, segunda Cartago.
La tercera guerra púnica.
Meses antes de la destrucción de Corinto (146 a. de C.), tuvo lugar una matanza aún más terrible, última escena de la sangrienta lucha entre romanos y cartagineses.
Después de cada derrota, el imperio cartaginés rehacía siempre y Con prontitud sus fuerzas. El valor y el espíritu de empresa de sus ciudadanos conseguían borrar las huellas de la guerra con rapidez increíble. Así, al cabo de diez años del tratado de paz, Cartago propuso cancelar de una vez todas las deudas que le quedaban, lo que fue una desagradable sorpresa para sus eternos enemigos. Los romanos rehusaron la proposición, por supuesto, y obligaron a Cartago a seguir pagando, detalle mucho más importante que el tributo mismo. Desde entonces, Roma sólo hablaría de los negros
proyectos de estos punos perjuros: se rumoreaba sobre un súbito ataque al sur de Italia, la construcción de una flota secreta inmensa… Hasta que Roma creyó necesaria una frisca contundente.
En realidad, los cartagineses habían abandonado sus pretensiones de supremacía y mostrado de varias maneras su lealtad hacia el antiguo enemigo. Durante las guerras contra Filipo, Antíoco y Perseo, proporcionaron a los romanos grandes cantidades de trigo para el aprovisionamiento del ejército y de Roma; al principio, no quisieron recibir pago alguno por ello, aunque al Final, como buenos fenicios, lo aceptaron.
El odio de los romanos hacia el enemigo vencido se encarnaba en Catón el Censor. En el año 157 estuvo en África con una comisión investigadora y comprobó que sus temores no eran injustificados. ¿Aquella ciudad que rebosaba riqueza era la Cartago vencida? Roma no estaría segura mientras Cartago gozase de semejante prosperidad. La supervivencia de Roma exigía la desaparición de Cartago. Esta opinión se convirtió en idea obsesiva en la mente de Catón. Apenas vuelto a Roma, propugnó por la destrucción total de Cartago, adoptando la costumbre de terminar todos sus discursos en el Senado, cualquiera que fuese el asunto de que tratara, con estas palabras: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Y además creo que Cartago debe ser destruida).
La obstinación del anciano acabó por triunfar. Nada arde con tanto vigor como el odio nacional, sobre todo si va acompañado de codicia, y ninguna pasión como ésta puede disfrazarse mejor con apariencias de virtud. Con todo, los romanos no quisieron dar el golpe de gracia hasta tener un pretexto que les permitiera salvar las apariencias. Para arrasar una ciudad era necesario un motivo que lo justificara. Y Masinisa daba ese motivo. Molestando sin cesar a los cartagineses con su interpretación, muy personal y egoísta, de una cláusula del tratado de paz, habíase adueñado de los territorios poseídos en otro tiempo por él y sus antepasados. Los cartagineses no podían declarar la guerra sin el consentimiento de Roma; Masinisa podía, pues, ocupar cuantos territorios se le antojaran. Cuando se elevaban quejas al Senado romano, Masinisa solía ganar casi siempre la causa. Sólo se desestimaba a Masinisa cuando Roma tenía necesidad de Cartago, como, por ejemplo, durante la preparación de la guerra contra Perseo. De esta forma, Masinisa agrandó sin escrúpulos sus posesiones hasta formar un extenso reino, que rodeaba la región cartaginesa.
Por fin, este continuo atosigamiento empujó a los cartagineses a una guerra en la que perdieron todo su ejército. Masinisa esperaba, sin duda, hacer de Cartago la capital de su reino y, conseguido esto, ampliar sus territorios por todo el norte africano. Los romanos veían pintada la oportunidad de matar dos pájaros con un mismo disparo: borrar del mapa a Cartago e incorporarse sus tierras, poniendo así fin, a la sazón, a la codicia de su aliado. De todas formas, la situación justificaba una intervención armada de Roma: Cartago había roto la paz y, además, estaba vencida; por tanto, Roma podía manejar el hacha del verdugo. La puso en manos de los cónsules elegidos en el año 149 a. de C., que desembarcaron en la costa africana capitaneando un poderoso ejército.
Genocidio y desaparición de Cartago.
Cuando los cartagineses sospecharon lo que iba a sucederles, intentaron aplacar a sus mortales enemigos enviando embajadores a Roma para reiterar al Senado la más completa sumisión. Pero llegaron demasiado tarde: el ejército romano estaba ya en marcha. El Senado respondió a la delegación que Cartago podría conservar su territorio si entregaba como rehenes a trescientos jóvenes de noble linaje y, además, se conformaba a las instrucciones que dictarían los cónsules a su llegada al África.
Los cartagineses, perdida toda esperanza, aceptaron las condiciones del Senado. Los cónsules exigieron el desarme total de los cartagineses, que aceptaron, entregándose así en manos del eterno e implacable enemigo. Los legionarios removieron hasta los
cimientos de los astilleros y casas particulares para recoger todo cuanto pudiera servir de arma. Recogieron 2.000 hondas y 200.000 equipos completos, con los que llenaron una larga hilera de carros, y los llevaron al campamento romano. ¿Cómo hubiera podido
expresarse la justa ira sentida por los cartagineses?
Sin embargo, todavía no sabían los vencidos de lo que eran capaces los romanos. En Roma, los políticos se manifestaban satisfechos por una conquista tan fácil e incruenta. Cuando los cónsules dejaron al enemigo en la más absoluta impotencia, uno de ellos exigió que, conforme a las órdenes del Senado romano, los cartagineses destruyesen su ciudad y emigrasen adonde quisieran, pero a quince kilómetros de distancia, por lo menos, de la costa. A los infelices cartagineses se les privaba de cuanto era de vital necesidad para ellos. «Esta orden terrible -dice Mommsen- inspiró a los cartagineses el mismo sorprendente entusiasmo, o quizá locura, que empujó a los tirios contra Alejandro y a los judíos contra Vespasiano. El pueblo cartaginés soportaba con paciencia inaudita la esclavitud y la opresión, pero sentía un orgullo indomable cuando se trataba de la vida de su patria».
Carecían de armas. Para ganar tiempo, los habitantes de Cartago pidieron un mes de plazo, so pretexto de enviar una embajada a Roma, pero les fue negado. Los cónsules esperaron algo más antes de dar el golpe de gracia; querían dar tiempo a que el pueblo cartaginés comprendiera la inutilidad de una rebelión. Aquellos condenados a muerte disfrutaron, pues, de corta tregua, que aprovecharon al máximo. Las hazañas maravillosas que a veces hacen los hombres, sólo se explican por el frenesí de la desesperación. Así ocurrió con los cartagineses. Jóvenes y viejos, hombres, mujeres y niños, trabajaron día y noche fabricando armas y más armas.
Al fin, los romanos decidieron avanzar sobre Cartago. Pero vieron estupefactos nuevas máquinas de guerra en las murallas y muchos hombres resueltos a combatir hasta el fin. Año tras año consiguieron los punos tener a raya a sus sádicos extorsionadores. Ni Catón ni Masinisa pudieron ver la caída de Cartago. Ambos murieron en 149 a. de C. El rey númida, a la edad de noventa años, conservando intactas hasta el fin de su vida sus facultades físicas e intelectuales, dejando un hijo de cuatro años de edad, el vigésimo cuarto que tuvo, y uno de los diez que sobrevivieron al padre.
En 147 a. de C., las operaciones militares romanas adquirieron nuevo cariz con la elección para el consulado del joven Publio Cornelio Escipión Emiliano, hijo de Paulo Emilio el Joven e hijo adoptivo de Escipión el Africano. Aunque había heredado el altruismo y excelente carácter de su padre, quizá se parecía más aún a su hidalgo y liberal homónimo. Los cartagineses resistieron con desesperación, pero el cónsul logró cortar el aprovisionamiento a la ciudad y el hambre hizo estragos. Los sitiados, agotados, opusieron una resistencia cada vez más débil. Por fin, los romanos
franquearon las murallas sin dificultad y saquearon la ciudad sin compasión; los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Después, el Senado ordenó a Escipión que arrasara la urbe. Las llamas devoraron sus ruinas durante diecisiete días.
Por último, para indicar a los hombres que ya no podrían edificar casas ni vivir allí, surcaron con el arado las cenizas de aquella metrópoli, que fuera una de las señoras del mundo, al mismo tiempo que los sacerdotes romanos imprecaban maldición sobre todo el ex territorio cartaginés.
La obra que Alejandro comenzara en Oriente cuando destruyó Tiro y su flota, la clausuraba Escipión en Occidente. Ya no quedaban huellas del pueblo fenicio, que tanta influencia había ejercido en los países del Poniente con su comercio y su colonización. El antiguo territorio de Cartago se convirtió en la provincia romana de África y Escipión recibió igual título «honorífico» que su padre adoptivo.
Lusitania entra en la historia: Viriato.

La experiencia indicaba que conservar España era más difícil que conquistarla. Los pueblos ibéricos habían recibido a los romanos como libertadores, pero expulsados los cartagineses, comprendieron enseguida que sólo habían cambiado de yugo. Las
exacciones de los magistrados romanos provocaban continuas y sangrientas rebeliones, y los peninsulares se mostraban maestros consumados en el arte de las guerrillas.
Vencida una primera rebeldía de ilergetes dirigidos por Indíbil y Mandonio, se inició hacia 197 a. de C. la era de las rebeliones, provocada por la rapacidad de los gobernantes romanos enviados a la península. Catón el Censor inició su campaña desde Ampurias con setenta mil hombres y cinco mil caballos, subyugando la llamada España Citerior (Cataluña y cuenca del Ebro) y prolongando sus correrías hasta la Meseta y Andalucía. Dando a entender en qué consistía su tan acendrada moralidad, se jactó de haber destruido, en menos de un año, más de cuatrocientas poblaciones españolas, pasando a cuchillo o vendiendo como esclavos a sus habitantes. Su moral administrativa consistió en enviar a Roma 1.400 libras de oro y 25.000 de plata, ya en lingotes o en metal acuñado.
Excepto el breve período gubernamental de «pax romana» (178-154 a. de C.) del pretor Tiberio Sempronio Graco, más honesto, las depredaciones de los invasores fueron norma común y creciente. A ello se añadieron la traición y el crimen. Licinio Lúculo atacó a los vacceos, amigos leales de Roma, y engañó con perfidia a la indefensa población de Cauca (Coca, en Segovia), a la que degolló sin piedad. Los arévacos, tribus del alto Duero, reaccionaron y vencieron al general romano Nobilior. Su sucesor, Marcelo, hubo de claudicar ante los rebeldes con un tratado de paz que el Senado romano no quiso ratificar.
Pero la rebelión más peligrosa fue la de los lusitanos, pueblo muy celoso de su libertad y que habitaba gran parte del territorio que hoy ocupa Portugal. Se mancilló de vergüenza en el año 150 a. de C: Pretextando negociaciones y un reparto de tierras, el gobernador romano Sergio Sulpicio Galba convocó a nueve mil lusitanos, los cercó con sus tropas, vendió parte de ellos y degolló a casi todos los restantes. Denunciado al Senado romano por tamaño crimen, esa asamblea popular tuvo el descaro de absolverle. La guerra prosiguió en la Turdetania (región formada por el valle bajo del Guadalquivir y las montañas que separan las actuales provincias de Córdoba y
Sevilla), donde el general Vectilio mandaba a los romanos.
Uno de los pocos que lograron escapar de la odiosa trampa de Galba fue un pastor llamado Viriato. Ocupado hasta entonces en defender a su rebaño de las fieras y bandidos, se puso al frente de sus compatriotas y se lanzó a una lucha a muerte contra los invasores romanos. El propio Vectilio y sus sucesores Plancio, Unimano y Nigidio fueron vencidos. Viriato atacaba siempre a las huestes romanas cuando menos lo esperaban y sabía atraerlas con maestría al terreno en que menos probabilidades teníande vencer. Una tras otra, las legiones romanas quedaban dispersas entre los precipicios de las montañas españolas. Así ocurrió con las tropas de Fabio Serviliano, a las que encerró en un desfiladero. A todos les dio generosamente libertad. En cambio, cuando los romanos sacaban ventaja, se vengaban con crueldad en los prisioneros, cortándoles la cabeza o las manos. Viriato llegó a reunir un verdadero ejército, pero lo licenció con la idea de conseguir la paz por el camino de la generosidad y de la moderación.
Vio sus esperanzas cumplidas por poco tiempo, pues el general romano Servilio Cepión no titubeó en hacer asesinar a traición a este héroe al que no podía vencer en el campo de batalla. El crimen, que les privó de su jefe, impidió en adelante a los lusitanos defender su libertad. El país fue ocupado por Décimo Bruto.
Numancia, segunda Cartago.

Sin embargo, los triunfos de Viriato provocaron en algunas tribus de la actual Castilla el valor necesario para un levantamiento. La lucha se entabló sobre todo en la parte nordeste de la región que rodea la población de Numancia, levantada sobre una roca escarpada y poco menos que inexpugnable. Sólo derrotas sufrían los generales romanos a medida que se iban sucediendo: Pompeyo Rufo, Popilio Lenas, Hostilio Mancino…
El único medio de acabar con aquella serie de humillaciones era llamar al hombre que había aniquilado Cartago. Por trágico designio de la historia, uno de los hombres más ilustres de Roma tuvo que repetir su papel de verdugo; trece años después de la destrucción de Cartago, Escipión recibió la misión de aniquilar la ciudad hispánica de Numancia. Escipión reorganizó el debilitado ejército, impuso una disciplina más dura y alejó, sobre todo, a las muchas mujerzuelas que acompañaban a sus soldados. A éstos los obligaba a abrir fosos y levantar estacadas y murallas, de tal modo que, dice el historiador Floro, «mandaba que se manchasen de barro los que no querían hacerlo con sangre…».
Pero ni el mismo Escipión pudo poner fin a los desastres del ejército de España. Concentró sesenta mil hombres en torno a una ciudad que sólo disponía de ocho mil defensores. Los soldados, desmoralizados, se sentían incapaces de tomar Numancia. La única solución estaba en poner sitio a la población y rendirla por hambre; así había sometido a Cartago.
La situación de Numancia pronto fue tan desesperada, que se dieron casos de antropofagia entre los sitiados. El hambre doblegó la tenacidad de la ciudad, que sucumbió en 133 a. de C., no sin que antes la mayoría de sus habitantes se suicidara para no caer en manos de los legionarios romanos. Sabían la suerte que les aguardaba. Numancia fue arrasada; su vencedor pudo llamarse en adelante Publio Escipión Emiliano «el Numantino».
Las ruinas de Numancia, en el cerro Muela de Garray, situadas a 73 metros del nivel del Duero y a 1,087 metros de altitud, fueron descubiertas por Eduardo Saavedra al repasar con medidas una vía romana. En sus excavaciones afloraron restos entre carbones y cenizas, indicios de la memorable destrucción de la ciudad por incendio, sacrificada por sus moradores para no rendirla a Escipión. El historiador Floro sostiene que Numancia era una ciudad «sin torres ni murallas»; pero Apiano, autor del relato más fiel y extenso de la guerra numantina, insiste en sus fuertes muros y en los intentos romanos de asaltarlos. El propio Saavedra descubrió restos de fortificaciones.
En 1905, emprendió nuevas excavaciones el profesor Schulten, quien descubrió otros fundamentos de muralla formados de grandes cantos, denotando paños de tres metros de espesor, torres cuadradas de cinco, y acaso una puerta ciclópea, en el sector de poniente. Desde1906 a 1923, el arqueólogo José R. Mélida y una comisión oficial fueron exhumando más de la mitad de la población arruinada. Hallaron en el borde SO más restos de fortificación, de 180 metros de longitud y casi seis de anchura, con paramento de sillarejo y relleno de cantos unidos con barro. El propio José R. Mélida nos dejó una notable descripción de esta importante
estación arqueológica:
«Las calles de la ciudad celtíbera son lo mejor conservado de ella. Son tortuosas y en ellas hay que distinguir arroyo y aceras, aquel con una anchura media de tres metros y éstas de uno. Están pavimentadas de gruesos cantos rodados que ofrecen una superficie algo plana, y de otros mayores los bordes de las aceras, quedando hasta las construcciones un espacio libre de tierra. La altura de la acera es de 0,30 metro. Para atravesar salvando el arroyo hay de trecho en trecho pasaderas, que son enormes cantos casi siempre oblongos o redondos, de superficie plana. Según la anchura de la calle, hay una, dos y hasta tres, en algún caso cuatro pasaderas. La circunstancia de haberse encontrado pasaderas en Cartago induce a pensar que de los cartagineses copiaran los iberos esta mejora.
«Los restos de las construcciones numantinas anteriores al incendio que las destruyó y bajo cuyas cenizas se han descubierto, son cimientos, o poco más, y cuevas, denotando que fueron viviendas los numerosos objetos de ajuar doméstico hallados entre los escombros. Dichos cimientos son de piedras redondas o cantos, y otras veces de sillarejos, recibidos con mortero de tierra. El resto de la fábrica era de adobe y, ladrillos, sentados entre los pies derechos del entramado del que provienen los restos de vigas carbonizadas de pino y de roble, como asimismo los clavos de hierro constantemente encontrados. La ausencia de tejas o lajas de piedra que pudieran haber servido para las cubiertas indica que éstas debieron ser de ramaje, como dicen Vitrubio y Estrabón al hablar de las casas ibéricas.»
Lo que pudiera llamarse acrópolis se halla integrado por una meseta en forma elíptica de unos 128000 metros cuadrados de área (unos cuatrocientos metros de NE a SO y unos 320 metros de SE a NO), algo elevada en el centro y con declive hacia el sur, utilizado para desagües. Las casas de la población tenían aposentos subterráneos de un par de metros de profundidad, algunos con escaleras de acceso talladas en la tierra y paredes enlucidas con barro. No carecían de luz; parecían dispuestas para recoger provisiones. Se han encontrado vasijas, piezas de ajuar doméstico y un sin fin de restos cuyo conjunto ha podido calificarse de «arte numantino» propiamente dicho.
Toda la península Ibérica era ya territorio romano, excepto los Pirineos inaccesibles. Habiéndose extendido el imperio romano hasta el océano Atlántico, la lengua latina y la civilización con ella vinculada se implantaron en España.
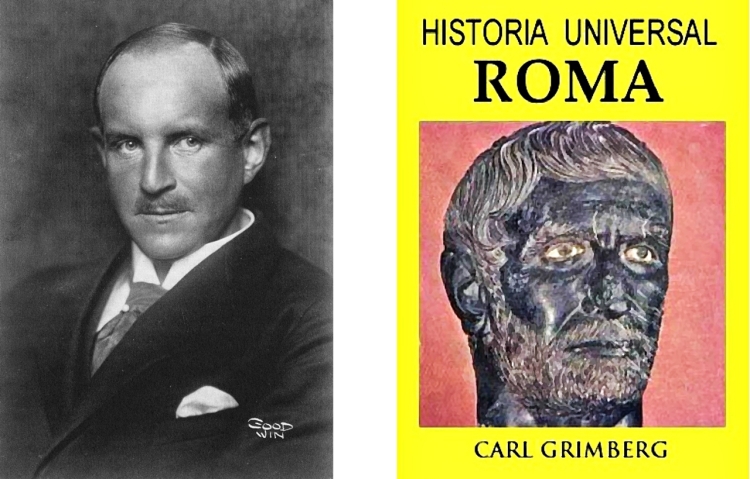
VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO III EXPANSIÓN ROMANA EN LOS EXTREMOS DEL MEDITERRÁNEO. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.
VER ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA POR CAPÍTULOS.
Descubre más desde JOSE LUIS ROPERO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.