VER ÍNDICE DE LA OBRA POR CAPÍTULOS.
CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO.
- Un nuevo tipo de guerra en la era industrial.
- En un principio, Hitler no fue visto con preocupación.
- Alemania empieza su política exterior «agresiva».
- La política de «apaciguamiento» facilitó las cosas para Hitler.
- Tensiones entre Alemania y Polonia, la gota que derramará el vaso.
- Estados Unidos ingresa a la ecuación.
- Inicialmente la Unión Soviética no era hostil a Alemania.
Un nuevo tipo de guerra en la era industrial.
La era de las masas transformó a los seres humanos. La peligrosa densidad de las ciudades industriales y los procesos de trabajo mecanizado provocaron nuevas costumbres y conceptos de la vida. La guerra había acostumbrado a millones de hombres y mujeres a unas formas de vida muy severas, pero fueron precisamente los nuevos métodos de organización los que más poderosamente influyeron sobre los ejércitos de obreros industriales y pequeños empleados.
El derecho de voto, ampliado nuevamente durante los años 1917 a 1919, había aumentado la influencia política de estos estratos sociales. A la izquierda y derecha de los “partidos burgueses” surgieron movimientos radicales cuyo sueño era un Estado poderoso para facilitar la organización planeada de un nivel de vida en continuo aumento.
Los demagogos del siglo XX, los fanáticos del poder, se comportaban como Lenin y Stalin en sus manifestaciones marxistas o hacían gala, al estilo de Mussolini o Hitler, de un nacionalismo intransigente. Bajo la presión de las masas fue cediendo la democracia de la pequeña burguesía. Sus fundamentos liberales y sus principios jurídicos fueron expuestos a graves pruebas. Los partidos del centro de la burguesía se fueron reduciendo, mientras que los grupos radicales conquistaban cada vez mayor número de entusiastas partidarios. Aquí y allá lograban concertarse compromisos que hacían posible, en el marco de las constituciones aún vigentes, proceder a implantar una economía dirigida, programas de beneficiencia y gigantescos procesos de trabajo.
Pero lo más frecuente era que las masas obreras conquistaran el poder sin haberse podido conseguir antes esta situación de equilibrio. Surgieron los estados “totalitarios”, dirigidos por “hombres fuertes” y “partidos unificados” que hacían gala de una disciplina militar y que pronto abarcaron todos los campos de la vida pública tratando de “rejuvenecer” a sus pueblos. Una hábil propaganda junto con un férreo control policíaco y una disciplina militar hizo que estas nuevas ideas ganaran una poderosa fuerza de acción.
Sea como fuere, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias social-económicas se revelaron como las condiciones previas de la revolución. Después del hundimiento del zarismo, Rusia cayó en manos del bolchevismo de Lenin (1917). Pocos años más tarde Mustafá Kemal Paschá fundó la moderna Turquía (1921); y Benito Mussolini emprendía con sus fascistas la marcha sobre Roma (1921), Polonia era gobernada por el mariscal Jozef Pilsudski (1926), Lituania fue regentada por Augustin Voldemaras (1926), Portugal fue testigo de la subida al poder de Oliveira Salazar (1928 a 1932), mientras España oscilaba todavía entre una dictadura militar y un sistema de gobierno anarco-sindicalista. Casi todos los Estados del sureste de Europa volvieron a la monarquía. El Japón, bajo los violentos esfuerzos para asegurarse sus derechos e inversiones en China, cobró unas características muy autoritarias (1929 a 1937).
En parte, estos cambios se deban a la crisis económica mundial que desde 1929 preparó el camino a una segunda ola de regímenes dictatoriales. Las revoluciones en el Brasil (1930) y en China (1932), la caída de Alfonso XIII en España (1931); la regencia de un solo partido de los jefes de gobierno en Hungría y Austria (1932 a 1933), en Estonia y Letonia (1934), y el nombramiento del nuevo canciller alemán Adolfo Hitler (1933), tienen su origen en aquella. Y tampoco Francia, los Países Bajos, Bélgica e Irlanda eran ajenas a estos cambios, e incluso, los Estados Unidos de América experimentaron durante la administración de Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, un profundo cambio, representando en Huey Long, el gobernador de Luisiana, el típico demagogo y dictador.
Todos los grandes Estados autoritarios de la posguerra pecaron concientemente contra los principios liberales de los Tratados de París. La Unión Soviética se negó a reconocer una serie de obligaciones del Imperio zarista. Miguel Primo de Rivera anunció que España se separaba de la Sociedad de las Naciones cuando esta apoyó protectora su mano sobre Tánger. Italia se vio enfrascada en nuevos conflictos con Albania, Korfú y el Dodecaneso con Grecia, y a partir del año 1925 se lanzó al reparto de Abisinia como zona de influencia personal. Japón hizo caso omiso del Acuerdo Naval de Washington, conquistó la región de Jehol y la Manchuria, de la cual creó posteriormente un Estado vasallo: el Imperio de la Manchuria. Bastó una protesta de la Liga de Ginebra para que el Japón se desentendiera definitivamente de esta institución.
En un principio, Hitler no fue visto con preocupación.

En tales circunstancias, la subida al poder de Hitler no fue tomada en un principio muy en serio o de forma trágica por gran número de personas. Desde 1919 estaban acostumbradas a otras situaciones mucho peores. El apasionado odio que predicaban los nacionalsocialistas contra “Versalles”, no podía impulsar a ninguna intervención por parte de los vecinos de Alemania. Algunos se decían que ya habían sido superados los peores inconvenientes e injusticias del Dictado de paz después de haber conseguido los estadistas de la República de Weimar algunas importantes revisiones, como por ejemplo, el ingreso de Alemania en la Sociedad de las Naciones, el prematuro fin de la ocupación, un acuerdo sobre las reparaciones y el fundamental reconocimiento de los derechos de igualdad alemanes.
El nuevo canciller del Reich afirmaba incesantemente sus deseos de paz y esto influyó, de un modo muy favorable, en los círculos liberales y conservadores de la Gran Bretaña. Todo daba a entender que sería posible llegar a un entendimiento en gran escala. Alemania, la Gran Bretaña, Francia e Italia se comprometieron mutuamente a colaborar en el marco de la Sociedad de las Naciones y del Tratado de Locarno (1933).
El hecho de que las potencias occidentales, a pesar de este acuerdo y de haber sido reconocida fundamentalmente la igualdad de derechos de Alemania ya en el año 1932, limitaran el rearme de Alemania cuando sólo habían pasado algunos años y no quisieran comprometerse en este sentido en Ginebra, proporcionó a Hitler el pretexto para abandonar la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, quedaba abierta todavía la puerta para futuras negociaciones. El canciller del Reich proponía la supresión de determinadas armas ofensivas y unos controles de inspección, pero París y Londres ya no lograban ponerse de acuerdo para actuar sobre una misma línea.
Algunos ingleses se tranquilizaron cuando Hitler afirmó que pensaba aumentar las fuerzas armadas alemanas de 100000 a solamente 300000 hombres, e incluso creían ver en la nueva Alemania una defensa contra el peligro bolchevique. En cambio, el ministro de exteriores francés, Louis Barthou, insistía en mantener la posición de hegemonía de su país. En lugar de aceptar la palabra de Hitler, acusó a Alemania de haber violado el Tratado de Versalles. Las consecuencias de su note verbale fue el fin de las negociaciones que se estaban celebrando. Desde aquel momento, Hitler se rearmó sin control de ninguna índole.
Mientras tanto, y preocupado por el robustecimiento del Reich, Barthou se lanzó a una activa política en el Este. Pretendía cercar a Alemania, tal como ya había ocurrido entre los años 1894 a 1914 por el tratado militar entre Francia y Rusia, pero esta vez englobando a otros Estados. Pero Hitler hizo fracasar los intentos franceses. El Tratado de No Agresión y Amistad que firmó con el gobierno de Pilsudski impidió a los polacos ceder a los soviets la libertad de movimientos militares en su región. Sin la posibilidad de un avance libre de obstáculos del Ejército Rojo hasta la frontera oriental de Alemania, el pacto de ayuda mutua franco-soviético firmado en mayo de 1935, después del ingreso de Moscú en la Sociedad de las Naciones, no ofrecía grandes ventajas. Este pacto aumentó la inseguridad entre los países de Europa oriental y proporcionó un nuevo pretexto a Hitler para librarse de las limitaciones que en cuestiones de armamento habían sido impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles e implantar nuevamente el servicio militar obligatorio en Alemania.
Pero aún mucho más efectivo que el pacto de ayuda mutua franco-soviético fue el “Frente de Stresa”. Francia, Gran Bretaña e Italia se habían comprometido en abril de 1935 a oponerse a la firma de un tratado bilateral. Pero dos meses más tarde firmaba la Gran Bretaña, con gran enojo por parte de los franceses, un tratado naval con Hitler que, hasta cierto punto, permitía el rearme de las fuerzas navales alemanas y confirmaba, aunque en silencio, el fin del Tratado de Versalles.
Poco tiempo después, Mussolini mandó a las tropas italianas más allá de las fronteras de Abisinia. Previamente, había sido informado de esta acción el ministro de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, que no había hecho ninguna objeción. Sin embargo, tanto Francia como la Gran Bretaña se unieron a las sanciones contra Italia. La consecuencia fue un primer contacto entre Mussolini e Hitler, puesto que los italianos sólo podían vencer en Abisinia si Italia contaba con el suministro de determinadas materias primas de un Estado independiente, como lo era Alemania.
Alemania empieza su política exterior «agresiva».

La desunión entre las potencias occidentales y la guerra de Abisinia allanaron el camino a Hitler para sus nuevos éxitos en la política exterior. Después del hundimiento del “frente de Stresa”, ahora podía impunemente declarar caducados los Tratados de Locarno. El 7 de marzo de 1936, Hitler mandó a las tropas alemanas a ocupar la zona desmilitarizada de la región renana. La consecuencia fue una ola de indignación en Francia y durante algún tiempo todo dio a entender que París adoptaría medidas militares. Comenzaron las conversaciones entre los Estados Mayores francés, belga e inglés. Pero finalmente, Londres calmó aquellos ánimos tan excitados. La Gran Bretaña no deseaba ni una nueva “Entente Cordiale” ni participar tampoco en sanciones financieras o económicas dictadas por la Sociedad de las Naciones contra Alemania.
No cabe la menor duda de que el año 1936 fue el momento culminante en la carrera de Hitler. Con gran habilidad se había librado de algunas de las cadenas del Tratado de Versalles y proporcionado nuevamente a Alemania un lugar destacado en el concierto de las naciones. A pesar de su forma de actuar, eran muchas las personalidades extranjeras que le expresaban su respeto, mientras que Hitler sólo sentía desdén hacia las formas de gobierno occidentales. No creía que Francia e Inglaterra pudieran representar un serio obstáculo para sus futuros planes. Albergaba ya nuevos proyectos de gran alcance.
El llamado protocolo de Hossbach, el resumen de las declaraciones expuestas por Hitler a sus más íntimos colaboradores el 5 de noviembre de 1937, pero que no fueron conocidas hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial, revelan claramente cuáles fueron sus intenciones: la “conquista de espacio vital” para albergar a 85 millones de alemanes… “Como máximo de 1943 a 1945”. Hitler anunció que esta “solución de la cuestión alemana” sólo podía conseguirse “por la violencia” y corriendo graves “riesgos”. Al mismo tiempo, afirmaba que era necesario atacar esta cuestión por urgentes consideraciones económicas.
Que la situación económica de Alemania, a pesar del sorprendente auge que había tenido lugar a partir de 1933, fuera juzgada de forma tan pesimista por Hitler, arroja una luz muy peculiar sobre la situación antes de la guerra. Prácticamente se había conseguido para el Reich alemán, merced a las osadas medidas dictatoriales en su política de divisas, sus programas de lucha contra el paro obrero, el intercambio de mercancías con los países de ultramar y el rearme, sólo un breve momento de respiro.
El gran problema de la existencia, que pesaba desde fines del siglo XIX para todos los países con aumento de la natalidad e industria, no había sido tampoco resuelto en Alemania. El pueblo alemán se alimentaba sólo en una mínima parte de su propia agricultura, pues su fuente más importante de ingresos era su industria, y ésta precisaba de una serie de primeras materias que no se producían en el país. Alemania, por tanto, se veía en la necesidad de importar tanto productos alimenticios como primeras materias, para cuya adquisición no contaba con suficientes divisas internacionales.
Para Hitler la eliminación de todas las dificultades estaba en la cuestión del “espacio vital”. Ya en anteriores ocasiones se había manifestado en este sentido y declarado contrario a la conquista de territorios tropicales, puesto que, en su opinión, las colonias alemanas estaban en el este. Este modo de pensar no fue obstáculo, sin embargo, para que ordenara a Hjalmar Schacth y a otros, que iniciaran contactos diplomáticos con relación a las antiguas colonias germano-africanas, y a fines del año 1937 habló incluso personalmente con el ministro de Asuntos Exteriores inglés para la devolución de las antiguas colonias alemanas. En lo que hace referencia a Austria y Checoslovaquia, situadas ambas en el este y que eran consideradas por Hitler como territorio de expansión, su incorporación al “espacio vital” alemán era sólo condicionada, ya que estas dos repúblicas estaban densamente pobladas y padecían sus propios problemas económicos que eran muy semejantes a los alemanes. La reunificación de Austria con el Reich era, desde ya hacía muchas décadas, el ansiado sueño de todos los nacionalistas alemanes.
El hecho de que Hitler declarara, el 5 de noviembre de 1937, que Austria y Checoslovaquia eran los “primeros objetivos” para la solución del problema del “espacio vital”, se debió principalmente a una serie de consideraciones estratégicas. La “anexión” de Austria representaba el cerco de Bohemia y esto debía ayudar a la futura eliminación de la República Checoslovaca. De estos dos pasos, para Hitler, en el conjunto de sus planes, el más importante era poner fin a la independencia del Estado checoslovaco. Checoslovaquia, que estaba aliada con Francia y la Unión Soviética, penetraba como un portaaviones enemigo en territorio alemán, en donde, con su sola presencia, dificultaba la posición de gran potencia del Reich y forzosamente había de representar un obstáculo en toda futura expansión hacia el este.
Los planes de Hitler eran tan osados que casi todos los hombres ante los que habló el 5 de noviembre de 1937, expusieron graves objeciones. A los ojos de los antiguos diplomáticos profesionales y los generales, Alemania, que sólo se había armado de un modo deficiente, no podía atreverse a iniciar ningún conflicto. Además, la posición al parecer favorable de la evolución de la política mundial, no permitía unas predicciones seguras.
Es cierto que la guerra civil española, que empezó en el año de 1936, había propiciado la creación del “Eje Berlín – Roma”, un mayor acercamiento entre Alemania e Italia, y aún más, el Pacto Antikomintern firmado pocas semanas más tarde (25 de noviembre de 1936) con el Japón, que desconcertó profundamente a la Unión Soviética y al mundo occidental. Sin embargo, todo el mundo dudaba de que Mussolini, que se había erigido en el protector de Austria, permaneciera cruzado de brazos cuando Hitler pretendiera anexionarse este país. En lo que hace referencia a Francia y la Unión Soviética, no estaban más mezclados en la guerra española de lo que estaban Alemania e Italia y por tanto, estaban en disposición de hacer honor a sus compromisos con Praga.
Después de haber destituido Hitler a todas aquellas personalidades que, el 5 de noviembre de 1937, habían presentado objeciones a sus planes y haber nombrado a Joachim von Ribbentrop en lugar de Neurath como nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, conquistó nuevos y relevantes éxitos en su política exterior. El 11 de marzo de 1938, las tropas alemanas ocupaban, bajo el júbilo de los austríacos, la república vecina, sin que Italia interviniera. Poco después, Berlín apoyaba ciertas reclamaciones del partido de los sudetas alemán, a lo que Checoslovaquia contestó, ordenando la movilización, y el jefe del Estado checoslovaco, Eduardo Benes, llegó a irritar lo indecible a Hitler con su obstinación. Se reveló claramente que las potencias europeas no estaban dispuestas a ir a una guerra a causa de los sudetas. Y por lo que respecta a una intervención rusa, ésta sólo tendría lugar si, al mismo tiempo, Francia ayudaba a Checoslovaquia y Polonia y permitía el paso de las tropas rusas por sus territorios de soberanía. Pero también Varsovia presentaba reclamaciones sobre territorios checoslovacos. Los franceses, que tenían pleno conocimiento de las limitaciones de sus sistemas de pactos con el este, se sentían muy pesimistas. El primer ministro inglés, Neville Chamberlain, se apresuró a aplacar las iras de Hitler.
La política de «apaciguamiento» facilitó las cosas para Hitler.

Fue salvada una vez más la paz, cuando Chamberlain consiguió que el jefe del gobierno italiano actuara de intermediario, e Hitler se declaró dispuesto a celebrar una conversación en Munich, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1938, con Chamberlain, el presidente del consejo de ministros francés, Edouard Daladier, y Benito Mussolini.
El espíritu de conciliación de las democracias occidentales alcanzó allí su punto culminante. Sin permitir la intervención de los delegados checoslovacos, los participantes en la conferencia decidieron ceder todas las regiones de los sudetas alemanes al Reich. Alemania había de garantizar las fronteras de la Checoslovaquia mutilada, tan pronto como hubieran sido satisfechas igualmente las reclamaciones territoriales de Polonia y Hungría sobre la República Checoslovaca. De esta forma se logró impedir que Hitler destruyera toda Checoslovaquia, pero ahora resultaba evidente que este Estado nacido de la Primera Guerra Mundial, caminaba a pasos agigantados hacia su desintegración total. La pequeña Entente dejó de existir prácticamente desde aquel momento. Hungría se libró de las cadenas de Trianón, y no paró hasta que el gobierno de Praga le cedió importantes franjas de terreno, y Polonia ocupó la región de Teschen.
Cuando Chamberlain regresó a Inglaterra estaba convencido de que el Pacto de Munich representaba “la paz en nuestros tiempos”, pero no todos los ingleses compartían ese optimismo. Winston Churchill, Antony Elden y Duff Cooper elevaron sus voces y exigieron un rápido rearme. También Daladier calificó, en sus conversaciones con el embajador americano William C. Bullit, el Pacto de Munich como una “grave derrota” a la que seguirían “nuevos avances del Canciller alemán”. Graves recelos, e incluso medidas de seguridad militar, fueron tomadas, cuando a fines del mes de octubre circularon rumores sobre preparativos de ataque alemanes contra Ucrania.
El desencadenamiento de un progrom contra los judíos, el 9 de noviembre, y la indignación no disimulada de Hitler contra la continuación de una República checoslovaca, fueron nuevos signos de alarma. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Galeazzo Ciano, reclamó, en un discurso en el Senado, la cesión de Djibuti, Túnez, Niza y Córcega por parte de Francia.
En tales circunstancias, la visita que realizó Joachim von Ribbentrop a principios de diciembre de 1938 a París, no podía contar con perspectivas favorables. El ministro de Asuntos Exteriores del Reich expuso su intención de llegar a un “entendimiento global”, pero se presentó con las manos vacías, exigiendo además, nuevas concesiones a los franceses, duramente afectados ya por el resultado del Pacto de Munich: Francia había de declarar que no estaba interesada en el este de Europa y apoyar la devolución de las colonias alemanas. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Georges Bonnet, no permitió en ningún momento la discusión de estos temas, y las negociaciones acabaron con una vaga declaración. Las dos partes declararon que el curso de las fronteras entre Francia y Alemania era “definitivo” y convinieron, “a reserva de sus… relaciones con terceras potencias”, consultarse mutuamente.
Este mismo acuerdo de consultarse mutuamente, ya había sido tomado también el 30 de noviembre entre Hitler y Chamberlain. A pesar de ello, fue aumentando el recelo de Occidente. Francia y Gran Bretaña se veían obligadas continuamente, por culpa de la política exterior de Hitler, a hacer frente a las ansias de hegemonía germano-italianas, sobre todo en España. A pesar de que la gran masa de los voluntarios alemanes e italianos ya habían abandonado este país, el general Franco seguía logrando victorias. Los republicanos lograron hacerse fuertes en Madrid y en las regiones del Levante. Por miedo a que la España falangista pudiera convertirse en un nuevo aliado de las potencias del eje, cambiaron París, Londres y Moscú de rumbo. Francia se desentendió por completo del presidente del consejo de ministros Juan Negrin, al que había apoyado hasta aquel momento, y mandó a su héroe nacional, el mariscal Philippe Pétain, como embajador especial al cuartel general de Franco. Igualmente, la Gran Bretaña rompió sus relaciones con el gobierno de Valencia, y Stalin puso fin al suministro de armas a la España roja.
La consecuencia inmediata de estas decisiones fue el hundimiento del régimen republicano en España. Posteriormente la Gran Bretaña, debido a esta jugada hecha a tiempo, logró influir en el curso de la guerra durante los años 1940 a 1943. Sin embargo, el punto de gravedad de la política internacional continuaba en el este, en donde Hitler apresuraba la desintegración de Checoslovaquia, procurando al mismo tiempo, destruir el prestigio de Francia e Inglaterra.
Desde la conferencia de Munich, los eslovacos y los cárpato-ucranianos, que continuaban bajo el dominio de los checos, se habían dirigido repetidas veces a Hitler solicitando su ayuda. Poco después, Hungría presentó nuevas reclamaciones territoriales que fueron apoyadas por Polonia. Alemania estimuló en todo momento estas reclamaciones. El 14 de marzo de 1939, proclamó un grupo de revolucionarios la independencia de Eslovaquia, mientras que las tropas húngaras ocupaban, después de corta lucha, los cárpatos ucranianos. Pocas horas más tarde, firmaban el jefe de Estado checoslovaco y su ministro de asuntos exteriores, a instancias de Hitler, una declaración en la que “ponían el destino del pueblo y país checo confiadamente en manos del Führer del Reich alemán”. La República Checoslovaca fue eliminada sin la menor resistencia. Al día siguiente, Hitler creó, con sus fragmentos, el Protectorado de Bohemia y Moravia”, cuya administración, economía y política exterior fue dirigida por Alemania.
El fin de Checoslovaquia significó un golpe terrible para las democracias occidentales. A los sentimientos de duda y arrepentimiento, que habían ensombrecido la opinión pública desde la Conferencia de Munich, se añadía ahora la certeza absoluta de que Hitler se había lanzado a planes imperialistas. El “Rubicón” había sido cruzado y Alemania no había cumplido sus promesas de consulta con Francia y Gran Bretaña. El “golpe de Praga” no estaba en modo alguno en consonancia con el “principio de autodeterminación de los pueblos” que había sido proclamado tan solemnemente durante la crisis de los sudetes. En contra de sus repetidas declaraciones de querer eliminar, única y exclusivamente, las “injusticias de Versalles”, pero jamás menguar los derechos vitales de otras naciones, Hitler ocupaba ahora un país no alemán, con los seis millones y medio de habitantes, enemigos fundamentalmente de su régimen.
Este cambio de rumbo en la política alemana, representaba una derrota personal de los jefes de gobierno de Gran Bretaña y Francia. No sólo a los ojos de sus enemigos políticos, sino también a la vista de muchos observadores neutrales, aparecían ahora como unos fracasados y los principales culpables de que un pueblo inocente cayera víctima de los manejos de Hitler. Chamberlain y Daladier no podían, en modo alguno, continuar el camino que habían iniciado en Munich. Hitler estaba en un profundo error cuando el 18 de marzo declaró, en el castillo del Hradschin, en Praga, que a los quince días “ni una sola persona” hablaría ya de la desmembración de Checoslovaquia. Chamberlain pronunció un discurso en Birmingham que significaba el fin de la política inglesa tal como había sido llevada hasta aquel momento y anunció nuevos contactos internacionales destinados a mejorar las condiciones de seguridad. El 20 de marzo, el ministro de asuntos exteriores británico, lord Edward Halifax, declaró en la Cámara de los Comunes: “el Gobierno de Su Majestad, en ningún momento ha dejado de sacar las debidas consecuencias de los últimos acontecimientos…”.
Tensiones entre Alemania y Polonia, la gota que derramará el vaso.
Mientras tanto, Hitler reforzaba el recelo ya existente. Inmediatamente después del “golpe de Praga” colocó en un primer plano la cuestión del país de Memel y el problema de Danzig. En otro momento esta medida no hubiera afectado en lo más mínimo el estado de ánimo de las potencias occidentales. En amplios círculos de la opinión pública mundial, se hablaba de las grandes injusticias que se habían cometido cuando en el año 1923 grupos de voluntarios armados habían invadido el país de Memel y lo habían anexionado al Estado lituano, y consideraban igualmente como una grave injusticia el desprecio hacia el derecho de autodeterminación de los cuatrocientos mil alemanes que residían en Danzig que, a partir del año 1919, había sido declarada “Ciudad Libre”, una organización estatal sumamente compleja. Pero como consecuencia de la ocupación de Bohemia y Moravia ya nadie creía, sinceramente, que la intención de Hitler fuera libertar a las minorías alemanas. Numerosos observadores ya contaban con medidas para la sumisión de Lituania y Polonia y en donde Memel y Danzig representarían el mismo papel que algunos meses antes el país de los sudetes.
La protección y garantía de los derechos de las minorías raciales alemanas, más allá de las fronteras del Reich, eran, de rigor, para la política exterior de Hitler sólo conceptos de importancia táctica. Cuando así lo consideraba conveniente –en la firma del “Pacto de No Agresión” germano-polaco (1934) y el Eje Berlín-Roma (1937)–, había renunciado en silencio a las mismas. Y también en lo que hace referencia al país de Memel y la ciudad de Danzig debían someterse los puntos de vista de la política nacional a otros objetivos más amplios y superiores. Momentáneamente, Hitler no pensaba en una liquidación de Lituania y Polonia. A diferencia de Checoslovaquia, que acababa de ser desintegrada y que había estado aliada desde el punto de vista militar con la Unión Soviética, estas dos repúblicas representaban una zona neutral entre Alemania y los bolcheviques. Esta zona debía servir de campo de despliegue para cuando Hitler iniciara su cruzada contra los soviets tal como repetidamente había expuesto a los polacos. Polonia podría actuar entonces de aliado alemán. “Cualquier división polaca –Le había declarado Hitler al embajador Walter Hewel– tiene para mí el mismo valor de una división alemana”.
La artificiosa fraternidad entre Alemania y Polonia había empezado paulatinamente a cambiar de signo desde el 24 de octubre de 1938. Por aquel entonces, el embajador polaco Jozef Lipski, se había trasladado a Berchtesgaden para recibir, de manos de Ribbentrop, una serie de proposiciones que representaban, por así decirlo, el precio de la participación de Polonia en la desmembración del antiguo Estado checoslovaco y preveían una estrecha colaboración entre los dos gobiernos. Se trataba, como señaló Ribbentrop, de una “solución global”. Polonia debía dar su consentimiento al “regreso de Danzig a la patria”, aceptar una vía de comunicaciones extraterritorial entre el llamado Corredor y entrar a formar parte del Pacto Antikomintern. Estos deseos tenían que aparecer como una moderada reanudación de los objetivos del ministro de Asuntos Exteriores alemán Gustav Streseman. Polonia observó que Hitler no hacía mención de la Alta Silesia, ni de Posen y que le garantizaba un libre acceso al mar.
A pesar de ello, la “solución global” no fue del agrado del gobierno polaco. Creía no poder renunciar a los derechos especiales sobre el territorio de soberanía de Danzig debido a la actitud chauvinista de amplios círculos de su propio país. Varsovia temía, además, las consecuencias de una alianza demasiado íntima con Alemania. No cabía la menor duda de que el ingreso en el Pacto Antikomintern comprometía a Polonia a los ojos de los gobernantes en el Kremlin. En el caso de una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, se convertiría en el botín de los bolcheviques, o habría de depender de Hitler, atada de manos y pies. Y en cualquiera de los dos casos, esto iba en contra de los intereses nacionales polacos. El ministro de asuntos exteriores polaco, coronel Jozef Beck, rechazó por tanto, las proposiciones de Ribbentrop. Sólo con grandes dificultades logró el embajador alemán, Hans Adolf von Moltke, concertar el 5 de enero de 1939 una entrevista entre Beck e Hitler, y tres meses más tarde, la correspondiente devolución de visita del ministro de Asuntos Exteriores del Reich, en Varsovia.
La negativa polaca se hizo más firme aún después del “golpe de Praga”, motivada también por el más rápido entendimiento entre Alemania y Lituania. El trato de que había sido objeto el último jefe de Estado checoslovaco hizo temer a Beck durante sus entrevistas en Berlín, ya que en las mismas, Hitler amenazó con la guerra y con mandar sus tropas a Danzig. Polonia había de temer igualmente que Alemania apoyara las reclamaciones de Lituania sobre la región de Vilna, que había sido ocupada por los voluntarios polacos. Cuando Hitler, el 21 de marzo de 1939, apenas transcurridas 24 horas de la firma del tratado germano-lituano para la devolución de la región de Memel, repitió en un ultimátum sin plazo, las proposiciones de Ribbentrop a Polonia, el gobierno de Varsovia procedió a una movilización parcial de sus fuerzas armadas. El 26 de marzo, Beck rechazó de forma definitiva las pretensiones alemanas, y cuatro días más tarde, Varsovia aceptó las declaraciones de garantía de Londres y París, lo que instó a Hitler a despachar instrucciones secretas a la Werhmacht para el “caso Blanco”: el ataque contra Polonia.
Los frentes adquirieron unos contornos más claros. Llama especialmente la atención que Inglaterra, a diferencia de su política anterior a la Primera Guerra Mundial, ya se comprometiera, de un modo tan prematuro, con su garantía a Polonia y colocara en manos de Varsovia la decisión final. Lo mismo ocurría quince días después, a favor de Rumania y Grecia. Lo que más despertó la atención, mientras tanto, fue la implantación del servicio militar obligatorio. Los ingleses ya lo habían implantado durante los años 1916 a 1918, pero en tiempo de paz siempre habían considerado innecesario el servicio obligatorio. Los laboristas, que estaban en al oposición, los sindicatos y los grupos religiosos protestaron airadamente contra la decisión del gobierno de Chamberlain. Pero cuando el proyecto se convirtió en Ley, desapareció la oposición y Gran Bretaña presentó un cuadro de firme decisión que hubiese debido disuadir a Hitler.
Estados Unidos ingresa a la ecuación.

Se hizo evidente la política de contención inglesa, apoyada en secreto por Franklyn Delano Roosevelt. El presidente americano albergaba, desde hacía tiempo, la sospecha de que el pacto antikomintern contenía una cláusula secreta que estimulaba al Japón, sin temor ya a las amenazas de intervención rusa, a lanzarse de nuevo a la guerra contra China en perjuicio evidente de los intereses de los Estados Unidos en el lejano oriente. Según informes fidedignos facilitados por el embajador americano Joseph C. Grew, desde Tokio, el pacto antikomintern había de ser transformado muy pronto en una auténtica alianza militar entre Japón, Alemania e Italia. En este caso, América se enfrentaba con un aislamiento que Roosevelt consideraba muy peligroso. Por este motivo decidió actuar. Después que los envíos de material americano a China habían frenado ya el avance de los japoneses, Roosevelt buscó otros medios y caminos para limitar las posibilidades de agresión de Hitler y Mussolini.
Un acta de neutralidad de 1935 y la mayoría en el congreso, impidieron al presidente un apoyo directo a la Gran Bretaña, Francia y Polonia. Fracasó en su intento de revisar esta molesta ley, pero Roosevelt logró con la ayuda de William Bullit (París), Joseph Kennedy (Londres), Joseph Davies (Bruselas), Thomas Biddle (Varsovia) y Laurence Steinhardt (Moscú), influir personalmente en la política de “hasta aquí y no más”. Es evidente que influyó en las garantías que dieron Francia y Gran Bretaña y en la implantación del servicio militar obligatorio en Inglaterra. Sus diplomáticos trabajaron activamente para hacer desaparecer los recelos de los ingleses y polacos contra una política de “seguridad colectiva”.
Cuando los italianos se apoderaron, el 7 de abril de 1939, de Albania y provocaron con ello una nueva ola de inquietudes y recelos en todo el continente europeo, Roosevelt se dirigió personalmente a Mussolini e Hitler. Presentó una relación de treinta y un naciones y exigió una declaración, según la cual Italia y Alemania se comprometían a respetar los territorios de soberanía de estos países durante los siguientes quince o veinticinco años. Los dictadores contestaron con aguda ironía a esta intervención. Mussolini calificó el mensaje del presidente de un caso de “parálisis cerebral”. Hitler mandó preguntar a los gobiernos de todos los países mencionados si realmente se sentían amenazados. Siria y Palestina no pudieron responder porque se encontraban ocupadas por franceses e ingleses, lo que proporcionó una nota tragicómica a la respuesta a Roosevelt. La contestación de Hitler reveló claramente lo molesto que se sentía por las últimas decisiones de los ingleses y franceses. En su discurso ante el Reichstag, el 28 de abril de 1939, calificó inesperadamente como carente de toda utilidad el pacto de no agresión germano-polaco y el acuerdo naval germano-inglés.
Roosevelt gozaba de una influencia mayor que la del canciller alemán. El hecho de que la crisis de Albania uniera muy poderosas fuerzas navales anglo-francesas en el Mediterráneo, hasta el punto que Londres y París empezaron a temer por sus posesiones en el lejano oriente, favoreció enormemente sus planes. Trasladó las maniobras de las unidades de alta mar americanas del Atlántico al Pacífico con el fin de prevenir al Japón.
Las consecuencias no se hicieron esperar, pues las medidas de Roosevelt proporcionaron nuevos argumentos al gobierno de Kiichiro Hiranuma para rechazar las invitaciones de políticos y generales amigos del Eje para la firma de una alianza militar entre Japón, Alemania e Italia. Por este motivp, Hitler tuvo que renunciar, momentáneamente, a la firma del ansiado triángulo Berlín-Roma-Tokio. El 22 de mayo de 1939, fue firmada sin embargo, la alianza germano-italiana, el llamado Pacto de Acero.
Hitler hizo caso omiso de la nueva situación que se había creado. Una América “judía, negroide y azotada por las huelgas” no podía, en su opinión, desempeñar un papel importante. Sin embargo, se le antojaba necesario “solventar la cuestión del espacio vital alemán” antes de que Roosevelt pudiera conseguir la revisión de la Ley de Neutralidad.
Inicialmente la Unión Soviética no era hostil a Alemania.
Lo que impulsó a Hitler a ocuparse seriamente de los planes de ataque contra Polonia, no fue el pacto de acero, sino la posibilidad, ya reconocida durante los años 1934-1935, de un entendimiento temporal entre Berlín y Moscú. El 10 de marzo, José Stalin había abierto prudentemente, durante el XVIII Congreso del Partido Comunista ruso, con palabras cuidadosamente estudiadas, una rendija en la puerta por la que posteriormente podían deslizarse los negociadores alemanes. A mediados de abril, se había entrevistado el diplomático soviético Alexej Merekalov, en Berlín, con Ernest von Weizsaecker para darle a entender que la oposición ideológica, que separaba Alemania de la Unión Soviética, no había de ser un obstáculo para unas “relaciones normales”. A principios de mayo mandó sustituir Stalin, inesperadamente, al comisario del pueblo Maksim Litwinov, durante años difamado por la propaganda de Hitler. Dos semanas después, Wjatscheslav Molotov, el nuevo ministro de asuntos exteriores de Stalin, sostuvo por primera vez una larga conversación con el embajador alemán Friedrich Werner von der Schulenburg.
Hitler quedó tan impresionado por este contacto, que dejó a un lado sus instrucciones del 3 de abril de 1939, y el 23 de mayo, sin previa consulta, pronunció un discurso ante los altos jefes de la Wehrmacht para informarles de los objetivos concretos de guerra. Alemania, declaró Hitler, había de resolver, sin pérdida de tiempo, sus “problemas económicos”. Y esto era completamente imposible “sin invadir países extranjeros”. Danzig no era, de ningún modo, el “objetivo”, pero lo que sí importaba era “una ampliación del espacio vital hacia el este, asegurar la alimentación”. A la “primera oportunidad” que se le presentara atacarían a los vecinos orientales para someterlos. Pero antes era necesario aislar Polonia, lo que cabía dentro de lo posible, debido a “la falta de interés” soviética. Sea como fuere, debía evitarse por el momento, un conflicto con el oeste. Por este motivo se reservaba “la orden definitiva para pasar el ataque”.
La Unión Soviética se encontraba, por todo lo expuesto, en una posición clave. Cómo única gran potencia europea todavía no había adoptado una posición concreta y definitiva y, por este motivo, podía negociar al mismo tiempo con ambos lados y averiguar quien estaba dispuesto a ofrecer más por su amistad: Alemania o el oeste. Mientras los intermediarios de Stalin e Hitler se tanteaban unos a otros, con suma prudencia, proponían insistentemente, los embajadores franco-británicos sir William Seed y Paul Naggiar, al comisariado de asuntos exteriores soviético, durante casi cuatro meses, la firma de un pacto de asistencia mutua, mientras Chamberlain y lord Halifax temían que Stalin, en secreto, ya se hubiese decantado por una “no santa alianza” con Hitler. Pero tampoco William Strang, el jefe de la sección para Europa oriental, a quien mandaron a entrevistarse con Molotov, logró obtener una seguridad a este respecto. Molotov no enseñó sus cartas. Mencionó Polonia, Rumania, Lituania, Letonia y Estonia, así como también Finlandia y Turquía como estados que necesitaban ser protegidos y reclamó el derecho de Moscú para intervenir, si así lo creían conveniente.
Lord Halifax y Bonnet mandaron preguntar a varios de esos gobiernos si estaban dispuestos a dar su conformidad a las proposiciones rusas. Resultó, sin embargo, que todos los estados de la Europa oriental consideraban a la Unión Soviética como enemigo hereditario y no tenían la menor intención de abrir sus fronteras al ejército rojo. Teniendo en cuenta esas circunstancias, las potencias occidentales no podían llegar con Rusia más que a un vago acuerdo político, que obligara a unas conversaciones a fondo entre los respectivos estados mayores para ser de algún valor.
Una misión militar occidental que presidió el general francés Joseph Edouard Doumenc, se enfrentó muy pronto con nuevas dificultades a su llegada a Moscú. El mariscal soviético Kliment Woroschilov planteó el problema de una “amenaza indirecta” contra la república polaca y exigió para Rusia el libre paso y derecho de ocupación del territorio de soberanía polaco. Inútilmente, Bonnet intentó hacer que el coronel Beck tomara en consideración esta proposición soviética. Y sólo cuando Daladier mandó un ultimátum a los polacos, el gobierno de Varsovia declaró que daba su conformidad.
Mientras tanto, el Kremlin ya había decidido decantarse a favor de Hitler. En secreto habían sido continuadas las conversaciones preliminares entre el consejero de embajada soviético Georgij Astachov, que poco después eran reanudadas entre Molotov y Schulenburg. Desde fines de junio se dibujaban cada vez más claramente los contornos de un pacto ruso-germano. A principios de agosto, ambas partes dejaron de lado todos los obstáculos. El 19 del mismo mes, Alemania y la Unión Soviética firmaron un importante acuerdo comercial. Pocas horas más tarde, Molotov anunciaba al conde Von der Schulenburg que vería con agrado la visita del ministro de asuntos exteriores del Reich. Ribbentrop llegó a la capital rusa la mañana del 25 de agosto de 1939, en donde fue recibido por Stalin y Molotov con los que rápidamente se puso de acuerdo.
El pacto germano-soviético señalaba que “ninguna de las dos partes participaría en una concentración de fuerzas que fuera dirigida contra la otra parte”. Una cláusula adicional secreta fijaba para el caso de una “reestructuración territorial-política”, las fronteras de intereses entre Alemania y la Unión Soviética. Esta frontera corría desde el Ártico hasta la desembocadura del Danubio. Finlandia, Estonia y Letonia, aunque no Lituania y la región de Vilna, quedaban dentro de la esfera rusa. Polonia, sin especificar si conservaría o no su independencia, era dividida por una línea que seguía el curso de los ríos Narew, Vístula y San. Finalmente, insistía el Kremlin en su interés especial por la provincia rumana de la Besarabia, en donde el Reich le prometía igualmente plena libertad.
Las potencias europeas reaccionarían de forma distinta ante este pacto. Hitler pronunció, ya el día de la partida de su ministro de asuntos exteriores, un nuevo discurso secreto ante sus comandantes en jefe de las fuerzas armadas y declaró que Polonia se encontraba ahora en la situación que él había deseado. Inglaterra y Francia no podrían hacer honor a la garantía que habían dado, y ni siquiera había que temer un bloqueo por mar por parte de los ingleses, puesto que el este suministraría al Reich alemán “trigo, ganado, carbón, plomo y zinc”. El “camino quedaba libre para los soldados”. Varsovia mostraba mientras tanto una gran indiferencia hacia el exterior. Pero los nacionalistas más fanáticos incrementaban sus acciones de terror contra los miembros de las minorías alemanas en el país y las baterías antiaéreas polacas atacaban a los aviones de pasajeros extranjeros hasta el punto que Ribbentrop se vio obligado a abandonar la capital rusa con una escolta de caza y uno de sus aviones tuvo que buscar refugio sobre el Már Báltico.
París fue la ciudad que más profundamente fue afectada por este entendimiento entre Alemania y los soviet. El ministro de exteriores francés, Georges Bonnet, no pudo ocultar sus preocupaciones y durante muchos días temió un nuevo “Munich”. Chamberlain y lord Halifax, por el contrario, conservaron una sorprendente sangre fría. Durante el viaje de Ribbentrop hicieron enviarle a Hitler, por medio de su embajador sir Neville Henderson, una carta en la que Chamberlain declaraba que nada cambiaría en las obligaciones inglesas ante Polonia. Después de la firma del pacto germano-soviético, el gobierno inglés dio un nuevo paso: como complemento a la promesa de garantía dada a Polonia firmó con Varsovia un auténtico pacto de asistencia mutua.
Hitler se enteró de esta alianza pocas horas después de que, envalentonado por la buena disposición de Stalin, ya había dado órdenes para que el “Caso Blanco” fuera iniciado a primeras horas de la mañana del 26 de agosto de 1939. Aquel mismo día recibió una carta de Mussolini en la que éste le comunicaba que, a pesar de los acuerdos firmados entre los dos países, Italia no estaba en condiciones de ir a la guerra. La inflexibilidad de los ingleses y las dudas y vacilaciones de su aliado italiano, no encajaban dentro de los planes de Hitler. A las 18:15 horas retiró la orden de ataque. El capitán general Wilhem Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, hubo de dar la orden de alto a las tropas, ya dispuestas al avance. Los ejércitos se detuvieron sin que se originaran incidentes fronterizos. Tranquilizados, muchos jefes militares respiraron. Cada semana de negociaciones que pasara, hacía menos factible lanzar una campaña relámpago contra Polonia, debido a las previstas malas condiciones meteorológicas.
También Hitler estaba al corriente de este problemático plazo para lanzar el ataque y por tanto, se encontraba bajo una fuerte presión exterior. Al parecer, su decisión de atacar Polonia era irrevocable. Le quedaban muy pocos días para evitar “la gran guerra” engañando a las potencias occidentales. Un entendimiento general entre los gobiernos de Berlín, Londres, París y Varsovia, suponía unas negociaciones que durarían muchas semanas y meses, por no decir años. Las probabilidades de éxito en este caso no eran malas. Sir Horace Wilson, uno de los más íntimos colaboradores de Chamberlain, ya le había sugerido al embajador alemán, Herbert von Dirksen, celebrar conversaciones sobre una división de zonas de intereses económicos germano-británicos, una alianza defensiva y la sucesiva devolución de las colonias. Pero la condición previa era que Alemania renunciara desde el principio a toda acción por la fuerza.
Hitler, sin embargo, sometió a la consideración del gobierno inglés unas proposiciones sorprendentes. Se comprometía a defender a la mancomunidad británica contra cualquier agresor y garantizar también las fronteras polacas si Inglaterra colaboraba en la solución del conflicto haciendo que Polonia se sentara a la mesa de los negociadores. Este modo de pensar, que Hitler calificó de “generoso”, fue rechazado por el gabinete inglés, pues Inglaterra no quería ejercer la menor presión sobre Polonia, por temor a que su aliado pudiera reprocharle algún día el haber sido tratado de un modo tan pérfido como Checoslovaquia. Chamberlain rechazó el ofrecimiento de Hitler y exigió negociaciones directas entre Berlín y Varsovia. Con gran sorpresa por parte de todos, Hitler dio inmediatamente su consentimiento. Nunca había sido la intención alemana “atacar intereses vitales o poner en duda la existencia de un Estado polaco” y precisamente por este motivo, Alemania deseaba la intervención de la Gran Bretaña como mediador. Invitaba a Londres que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para que el 30 de agosto de 1939 “un plenipotenciario polaco” se presentara en Berlín.
Sir Neville Henderson fue de la opinión que esta nota era muy semejante a un ultimátum. Sin embargo, sin pérdida de tiempo la transmitió a Londres. El embajador estaba convencido de que su gobierno, en el acto, avisaría a Varsovia. Pero el gabinete británico tomó otra decisión. Cuando Birgher Dahlerus, un ingeniero sueco que actuaba de intermediario entre Alemania y Londres, en nombre del ministro y mariscal de campo Hermann Goering, llegó a la mañana del 30 de agosto, otra vez a la capital inglesa, comprobó que allí acababan de rechazar las últimas proposiciones de Hitler. Poco después, Henderson recibió nuevas instrucciones en el sentido de invitar a Alemania a seguir los caminos diplomáticos normales. Hacia medianoche sostuvo el embajador una excitada conversación con el ministro de asuntos exteriores del Reich. Ribbentrop le leyó una serie de “justas proposiciones de negociación” que habían sido estructuradas por una sección de su ministerio y que hacían referencia a todos los problemas de Danzig y del corredor. Se negó, sin embargo, a entregarle al embajador una copia por escrito de estas proposiciones, alegando que al no haber hecho acto de presencia el plenipotenciario polaco, y sabiendo que en Varsovia habían decretado la movilización general, aquellas carecían ya de toda utilidad.
Sin embargo, todavía existían algunas probabilidades para evitar la guerra. Hitler había aplazado por segunda vez su orden de ataque. Henderson se enteró, pocas horas más tarde, por medio de Dahlerus, que le llamó con el consentimiento de Goering, de nuevos detalles sobre aquellas proposiciones alemanas que no le habían sido entregadas por escrito. Los detalles que ahora obraban en poder del embajador podían ser, en determinadas circunstancias, un fundamento muy valioso para las negociaciones germano-polacas. Alemania insistía en la devolución de Danzig, pero estaba dispuesta en relación con el corredor, a esperar el resultado de un plebiscito popular y la parte que perdiera gozaría de un paso libre entre Pomerania y Prusia Oriental, en el caso de Alemania, y entre Polonia y Gdingen en el otro caso, y la protección de las minorías sería confiada a una comisión internacional. Nuevamente, Henderson informó a su gobierno y a los embajadores de Francia y Polonia en Berlín. Las actividades diplomáticas experimentaron su último febril punto culminante. Mientras el Quai d’Orsay casi suplicaba, tembloroso, al gobierno de Varsovia, que tomara en consideración las proposiciones de negociación alemanas, también deseaba Downing Street que “los polacos se mostraran dispuestos a negociar”.
Varsovia no había dado hasta el momento un paso concreto para poner fin a los sangrientos desmanes de aquellos grupos semioficiales de patriotas que habían aniquilado de tres a cuatro mil miembros de las minorías alemanas. No puso fin a estos desmanes, sino que continuó en sus odiosas propagandas periodísticas que no tenían nada que envidiar a las alemanas. El coronel Beck había estado dispuesto a una negociación; pero finalmente, con el pensamiento fijo en Munich y Praga se había decidido a rechazar todas las proposiciones alemanas y cualquier presión exterior sobre Polonia. A esto se debe que el embajador polaco Jozef Lipski, a pesar de todos los argumentos esgrimidos por las potencias occidentales, no recibiera personalmente plenos poderes, sino que fuera comisionado única y exclusivamente a establecer contacto cuando fue enviado, el 31 de agosto, a presencia de Ribbentrop.
Lipski leyó una corta nota, según la cual Varsovia había accedido a la invitación británica de entablar negociaciones directas y dentro de poco daría su contestación a las últimas proposiciones alemanas. Ribbentrop se mostró muy descontento.
– ¿Está provisto de plenos poderes para negociar ahora mismo con nosotros? – Preguntó.
Lipski contestó en sentido negativo.
– En este caso no merece la pena que continuemos hablando. Replicó el ministro de asuntos exteriores del Reich.
Había sido tomada la última decisión. Poco antes de la conversación entre Ribbentrop y Lipski, Hitler ya había dado su orden definitiva para la invasión de Polonia por las fuerzas armadas alemanas. Al propio tiempo, Reinhard Heydrich, el jefe de la recién creada oficina central de seguridad del Reich, ordenó al SS standartenführer Alfred Helmut Naukocks, que el 31 de agosto de 1939, a las 20:00 horas, fingiera un ataque de los voluntarios polacos contra la estación de la emisora de radio de Gleiwitz, situada muy cerca de la frontera. Este ataque fue llevado a la práctica e Hitler tuvo así un pretexto para desencadenar la guerra el día siguiente por la mañana.
HELLMUTH GUNTHER DAHMS
La Segunda Guerra Mundial. Ver índice de la obra.

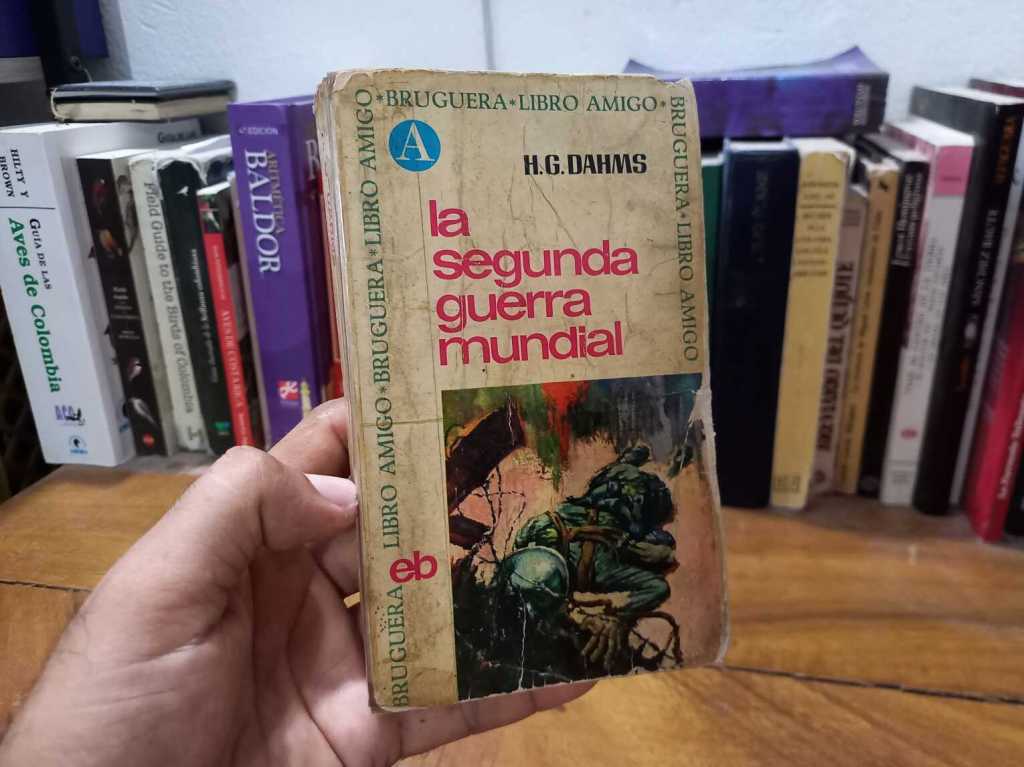
Replica a manuelwarlok Cancelar la respuesta