VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO V LOS TRIUNVIRATOS, JULIO CÉSAR. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.
VER ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA POR CAPÍTULOS.
Contenido de éste artículo.
- Puedes apoyar nuestro blog
- Octavio, el futuro Augusto.
- Los últimos días de Cicerón.
- Un poeta racionalista: Lucrecio.
- Cátulo, cantor del amor.
- Los triunviros arrollan a los enemigos de César.
Los asesinos de César no habían previsto nada en cuanto al gobierno de Roma. Estaban convencidos que la antigua administración republicana se restablecería por sí misma a la muerte del «tirano». Pero el puñal de Casca no era el remedio ideal para salvar a la república moribunda. Después del asesinato, Bruto exhortó a los ciudadanos a recuperar sus derechos. Nadie le respondió: ya no había ciudadanos. Los conjurados no comprendían que el tiempo de la República ya había pasado que podía derribarse a un monarca, pero no la idea de monarquía. Al perder a César, Roma perdió su alma. La muerte del emperador atascó el mecanismo estatal. Los conjurados sólo eran comparsas; si algún papel habían desempeñado, a César lo debían, que había hecho de ellos instrumentos de su genio. Creyeron que el Senado volvería a dirigir los negocios del Estado, pero el Senado y la asamblea popular parecían un rebaño de ovejas asustadas.
El primero que supo dar señales de vida no fue precisamente un conjurado, sino uno de los allegados a César: el cónsul Antonio, famoso por su fuerza colosal y su ligereza de costumbres, sin rival como bebedor y mujeriego. Había servido bien a César en la guerra y sentía hacia su general una fidelidad insobornable. De vez en cuando, le era difícil la vida: solía encontrarse con frecuencia sin dinero; cuando se encolerizaba era capaz de cualquier locura. Su primera iniciativa fue echar mano a los fondos del Estado. Esperaba sin duda ser el sucesor de César.
El gran día de Antonio fue cuando leyó, ante la asamblea popular, el testamento de César. En él, el dictador asesinado legaba sus jardines al pueblo como parqué público y dejaba a cada uno de los 250000 romanos pobres, una suma de dinero. Fue un testamento que dio mucho que hablar. ¡Así, pues, los conjurados habían matado al bienhechor y padre de los romanos! La indignación llegó al colmo cuando se supo que César legaba crecidas cantidades a varios de sus asesinos. Antonio pronunció un panegírico emotivo. Después, levantó el sudario y enseñó las heridas y la toga manchada de sangre. El Foro entero se alborotó con los sollozos y lamentaciones del pueblo.
El cuerpo de César debía ser normalmente incinerado en el Campo de Marte, pero el gentío exigió que los despojos de su bienhechor permanecieran en la ciudad. No pudo impedirse que la multitud. encendiera una hoguera en el mismo Foro. Apenas prendió, la multitud cogió antorchas y corrió a pegar fuego a las casas de Bruto, Casio y demás, pero los asesinos se habían puesto ya a salvo. Era evidente que el pueblo estaba de parte de César. Además, Antonio disponía de la fuerza militar; era, pues, el dueño de Roma.
Octavio, el futuro Augusto.
La situación cambió cuando un nieto de la hermana de César, el joven Octavio, de diecinueve años de edad, entró en escena en calidad de heredero principal e hijo adoptivo del ex dictador (César no tuvo hijos varones legítimos). Octavio se convirtió en rival de Antonio. Al saber la muerte de César, se trasladó en el acto a Roma. Acababa de terminar sus estudios en Grecia e iba a iniciar su formación militar acompañando a César en su expedición contra los partos. Antonio lo recibió con displicencia, casi con grosería. Pero muchos partidarios y veteranos de César acogieron al joven como hijo y vengador de su jefe.
El partido de César revelaba, pues, disensiones internas. Ello dio una nueva oportunidad a sus asesinos y enemigos. Los republicanos adhirieron en seguida a Octavio con intención de servirse cuanto pudieran del joven, quien les parecía menos temible que el grosero y ambicioso Antonio. El enemigo irreconciliable de éste era Cicerón, el senador que le reprochaba sus brutalidades. Pero, ¿a quién podían los republicanos oponer a Antonio? Se necesitaba uno que dispusiera de un ejército y Octavio era el único. Bruto exhortó en vano a Cicerón a que no se uniera a ese joven, pero el gran orador estaba convencido que el chiquillo, como él le llamaba. sería en manos de su partido un instrumento fácil de manejar.
Cicerón atacó primero a Antonio, dirigiendo contra él catorce discursos que denominó filípicas, en alusión a los ataques de Demóstenes contra el rey Filipo. En ellas, Cicerón describió al hombre odiado como un animal salvaje, sediento de sangre. La segunda es la más célebre; pronunciada tras una réplica vigorosa de Antonio, pinta a éste como el genio malo de César e instigador de una catastrófica guerra civil.
Desde que Antonio se apoderara de los fondos del Estado a la muerte de César, no se había visto el dinero. «¿Cómo pudiste pagar -dice Cicerón- el primero de abril unadeuda de cuarenta millones de sestercios cuando todavía la debías el 15 de marzo?». Cuanto más se enzarzaba la discusión, más se apasionaba Cicerón. Lanzaba a su enemigo frases como ésta: «¡Vete a dormir la borrachera y procura pensar un instante como hombre razonable!» Lo amenazó al fin con la misma muerte que tuvo César: «¿Crees, en verdad, que un pueblo que no soportó a César, soportará a Antonio? No, estáte seguro. Los romanos se disputarán el honor de aniquilar al tirano».
La situación también fue muy tensa entre Antonio y Octavio. Antonio trataba a su rival como a un niño. Un día que Octavio arengaba al pueblo, los lictores de Antonio lo echaron de la tribuna. Ambos rivales se detestaron de tal forma que se acusaban mutuamente de intenciones homicidas. La decimotercera filípica de Cicerón es considerada como una obra maestra de «elocuencia rencorosa»: en ella se exhortó al Senado a declarar la guerra a Antonio. Fue el origen de una nueva guerra civil entre Antonio y Octavio. El Senado ayudó a éste. Antonio, vencido, se refugió en la Galia transalpina.
Todo iba viento en popa para los asesinos y enemigos de César. Antonio había huido y Octavio no era más que un adolescente. Bruto consiguió adueñarse de Macedonia y Casio de Siria, provincia que César ya les había ofrecido. Oriente y sus opulentas riqueza caían así en poder de los republicanos.
Octavio tuvo importante intervención en la victoria sobre Antonio, pero se le ignoró cuando el Senado procedió al reparto de mandos militares y altos cargos del Estado. Ahora bien, el chiquillo no tenía intenciones de dejarse tratar con desprecio y permitir que los asesinos de su padre adoptivo triunfasen. Se había comprometido a vengar a César. Para forzar la decisión, exigió, pese a su juventud, uno de los consulados vacantes. A tal efecto, envió a Roma una delegación de aquellas legiones que el Senado intentara separar poco ante de su general. El Senado rechazó, desde luego, la petición,
pretextando la juventud de Octavio.
Octavio marchó entonces hacia Roma al frente de sus legiones y ocupó la ciudad. Bajo presión armada, eligióse al joven general para el consulado y se declaró fuera de la ley a los asesinos de César. Inmediatamente, un centenar de romanos notables fueron sacrificado, en memoria de César. Por otra parte, Octavio comprendía que con sus diecinueve años no podía medirse con el mejor lugarteniente de César. Además, Antonio contaba en la Galia transalpina con el apoyo del gobernador local, un antiguo comandante cesariano de caballería llamado Lépido, que tenía a sus órdenes la célebre décima legión. Octavio se mostró dispuesto a negociar. Se entrevistaron los tres hombres más poderosos de Roma, Octavio, Antonio y Lépido, y se abrazaron mutuamente. Refiérese que, en medio de su «efusivos» abrazos, Antonio y Octavio se palpaban mutuamente, con prudencia, sus togas, para asegurarse de que no ocultaban ningún puñal. En el año 43 a. C., los tres acordaban una alianza para gobernar ellos solos el imperio romano: ésta no sería un simple acuerdo privado, como en el primer triunvirato, sino que sería ratificada legalmente. Es decir, se «restablecería» la formalidad, pero no el contenido de la república.
Una de las primeras medidas de los nuevos triunviros fue ajustar cuentas a todos sus enemigos. Para entrar en guerra contra Bruto y Casio se necesitaba dinero, y las proscripciones eran la única manera de obtenerlo. Comenzó un nuevo terror y una serie interminable de asesinatos políticos. Por matar a un proscrito, un esclavo recibía una crecida suma y la libertad. El hombre libre obtenía una recompensa tres veces mayor. Alrededor de unos 2500 aristócratas y ciudadanos acomodados fueron sacrificados a la codicia de los triunviros. El asesinato de César inició una nueva contienda fratricida que, salvo interrupciones, duró quince años. Fue la tercera guerra civil, la peor de todas.
Los últimos días de Cicerón.

Cicerón fue la víctima más célebre de estas proscripciones. Octavio quería salvarle la vida, pero al final tuvo que ceder. Cicerón intentó huir a Macedonia, junto a Bruto, pero sus verdugos lo capturaron en el camino.
«Estaba sentado en su litera, como de costumbre -cuenta Plutarco- apoyando la barbilla sobre la mano izquierda; miró a sus asesinos frente a frente. Cicerón iba cubierto de polvo, sin afeitar, con el pelo en desorden y el semblante demacrado por el sufrimiento. Uno de los verdugos le dio el golpe mortal; casi todos los presentes se
cubrieron entonces el rostro. Los asesinos cortaron en el acto la cabeza de la víctima y, por orden expresa de Antonio, también aquellas manos que habían escrito las famosas Filípicas.»
Antonio no disimuló su alegría cuando le mostraron los despojos de su enemigo. Injurió con grosería al difunto. Expuso la cabeza y las manos de Cicerón en el Foro, precisamente donde el célebre orador consiguiera tantos triunfos. En Roma, ricos y pobres, aristócratas y simples ciudadanos juzgaron presagio funesto este abominable crimen contra «el padre de la patria».
Cicerón había dedicado los últimos años de su vida a escribir. Alcanzó la cumbre de su obra ética en sus libros, De los deberes y De la vejez, en donde imagina una conversación (remontada al año 150 a. C.) entre el viejo Marco Porcio Catón y dos jóvenes amigos, uno de los cuales sería con el tiempo el célebre Escipión el Africano el Joven. Catón, de 84 años de edad, aparece como un feliz anciano a quien los años no pudieron doblegar. La vejez no era para él un periodo inútil, una edad vacía y triste, sino el tiempo de la madurez, de la serena meditación, una preparación al reposo eterno esperado sin angustia. Este retrato de Catón nos muestra la vejez como la época de la vida en que el hombre alcanza su más bella perfección terrenal. La obra recuerda las últimas conversaciones entre Sócrates y sus discípulos.
Catón rectifica los reproches hechas a la vejez. En primer lugar, la incapacidad para el trabajo: quienes lo sostienen son tan estúpidos como aquellos que afirman que un timonel es inútil a bordo de un buque, porque no escala el mástil, ni corre en todos sentidos por la nave, ni achica el agua, sino que permanece quieto a popa. Para dirigir un navío -como en toda función dirigente- hay que poseer inteligencia especulativa, cualidad que nos ofrece la vejez. Y si las fuerzas físicas decrecen en el otoño de la vida, ¿por qué quejarse de ello?
«No envidio ahora el vigor de un joven como tampoco envidié en mi juventud la fuerza de un toro o de un elefante. Hay que aprovecharse de lo que se posee y hacer todo conforme a las propias fuerzas.
«He aquí el tercer reproche que se dirige a la vejez: el de estar privada de placeres. Si la razón es la más preciosa ventaja que la naturaleza o alguna divinidad concediera al hombre, este don del cielo, regalo por excelencia, no tiene enemigo más peligroso que la voluptuosidad. En efecto, cuando la pasión domina, no es posible la moderación.»
No debemos quejarnos de la vejez, sino estarle agradecidos por conservar nuestra alma pura de toda mancha. La mayor dicha del alma es llegar a su reposo y poder llevar una vida introvertida, después de ser esclava tantos años del amor, la ambición, la sed de dominio, el odio y todas las pasiones. Cuando se posee un ideal, lo más hermoso es una vejez consagrada a los trabajos de la ciencia. Pero hay un último reproche: el que el anciano puede recibir la muerte en cualquier momento. Ante todo, ello es propio de cualquier edad. Además, es más penoso moriren la primavera de la vida que en su otoño. La muerte es una dicha para quien cree en la inmortalidad del alma.
«No, no siento haber vivido. Salgo de la vida como de una posada, y no como de una morada permanente. ¡Oh, hermoso día en que iré a reunirme a la asamblea celeste y al divino concierto de las almas, después de haberme alejado de esta multitud impura, de este fango terrestre!».
Algunas veces reconoce Cicerón que extrae sus ideas filosóficas de los griegos. Compara sus escritos filosóficos a las adaptaciones de obras griegas hechas por los antiguos dramaturgos romanos. Sus excelentes traducciones de términos filosóficos griegos han sido adoptadas por la filosofía occidental. Su estilo, que es muy flexible, y el interés de sus demostraciones han interesado, después de la caída del imperio, a muchos espíritus por los problemas sobre la vida y el saber que, en esencia, están aún a la orden del día. No se hace justicia a Cicerón juzgando su talento de autor únicamente por sus discursos: tienen gran importancia, pero más bien como obras de arte. Existe, naturalmente, gran diferencia entre escribir bien y persuadir al Senado romano, al tribunal o a la asamblea popular.
Quien quiera comprender la grandeza de Cicerón como escritor en el sentido actual de la palabra, debe leer su célebre correspondencia: se conserva una colección de unas novecientas cartas, entre las escritas y las recibidas por él, obras maestras de inimitable sinceridad, humor, lucidez y elegancia verbal, que él nunca pensó en
publicar.
Las opiniones difieren en cuanto a la personalidad de Cicerón. Los contemporáneos y la posteridad juzgan de distinta manera a Cicerón, como hombre. Algunos admiran al primer romano que logró fundir las culturas griega y romana en armonioso conjunto. Otros, por el contrario, insisten en sus defectos, su fatuidad, temperamento versátil y falta de virilidad en las circunstancias difíciles. O consideran a Cicerón como un incorregible charlatán.
Las debilidades de Cicerón se relacionan con su oficio de abogado. Más de una vez sabemos que tuvo que defender alguna causa falsa o equívoca, por motivos personales o por presión política. En tales casos, y con pleno conocimiento de causa, se muestra como un patético moralizador que suena a vacío. En los discursos llegados a nosotros, Cicerón se muestra sin disfraz a la posteridad. En sus epístolas se manifiesta aún mejor. Pero ¿es justo juzgar con tanta minucia las palabras que un hombre fogoso escribe impulsado por la pasión del momento? Quien pretenda formular un juicio justo sobre Cicerón debe penetrar en lo que se ha llamado «hechizo de estas cartas íntimas». Atraen nuestra admiración por el autor y nuestra simpatía por el hombre, pese a todas sus debilidades.
La vida familiar de Cicerón fue desgraciada. Su esposa era lo que se llama un buen partido. Terencia aportó al matrimonio una fortuna considerable, cuya administración fue inicialmente un éxito; más tarde se dedicó, al parecer, a especulaciones peligrosas. Cicerón se quejaba de haber sido despojado por su mujer. Era quizás una mujer de difícil convivencia; en las cartas vemos disminuir de año en año el amor hacia su marido, y las últimas que poseemos hablan sólo de negocios y desarreglos conyugales. Cicerón se separó de Terencia después de treinta años de matrimonio. Después, Terencia tuvo por lo menos otros tres maridos; probablemente llegó a la respetable edad de ciento tres años.
A pesar de sus sesenta años, Cicerón casó en segundas nupcias con una joven muy rica llamada Publia, cuyo padre la había confiado a Cicerón en el lecho de muerte. La persona más querida del anciano Marco Tulio era su hija Tula, a quien llamaba siempre Tuliola, «Tulita». Hija de Cicerón en sangre y espíritu, compartía el amor de su padre por la literatura. La pobre Tulla se enamoró de un joven libertino de alta alcurnia, llamado Dolabella, que despilfarraba sus dones intelectuales, tanto como su fortuna. Dolabella era un Catilina en grado menor. El haber llegado a ser yerno de Cicerón con sólo diecinueve años, no le impedía tener la conciencia harto manchada. Para casarse con Tulla, nueve años mayor, repudió a su primera mujer, una dama que hubiera podido ser su madre, pero que tenía -o había tenido- mucho dinero. Cicerón decía que ella, desde hacía veinte años, confesaba tener treinta.
Al casarse con Tulia, Dolabella prometió palabras que se llevó el viento. Dilapidó la fortuna de su mujer con tanta frivolidad como la suya, y cuando Tulia se quejaba, amenazaba con repudiarla. Pero el amor de la pobre joven era ciego y perdonó todos los descarríos de su marido. Un día la ofendió tan groseramente que no hubo reconciliación posible. Buscó refugio junto a su anciano padre y murió al dar a luz. Esto fue para Cicerón el golpe más cruel de toda su vida.
Publia, más joven que Tulia, nunca había querido a su hijastra. Esperaba que su marido ahora sería todo para ella. Pero cuando Cicerón vio que Publia se alegraba tanto de la muerte de Tulia, le tomó tal aversión que ya no pudo soportar su presencia.
Cicerón tenía también un hijo, muchacho de naturaleza violenta y grosero; sin embargo, su padre quería hacer de él un filósofo y un orador. En vez de dejar al y muchacho que acompañara a César en campaña, como tanto deseaba, Cicerón lo mandó a estudiar retórica a Atenas. Su padre le pasaba una crecida cantidad anual, sobrada para un estudiante. Pero el joven Cicerón prefería los festines a las sabias lecciones. Perfeccionó su inclinación natural al vino de Falerno y de Quíos más que su conocimiento de Platón y Aristóteles. Su ambición era llegar a ser el mayor bebedor de su época. Y no estuvo lejos de lograrlo; hasta consiguió hacer rodar al mismo Antonio bajo la mesa.
Al pasar Bruto por Atenas, encontró al joven Cicerón y lo llevó a Macedonia. El joven llegó a ser uno de los mejores oficiales del «libertador». Después de la derrota de Bruto, Octavio se creyó obligado a reparar en la persona del hijo el daño inferido al padre. Perdonó, pues, al joven Cicerón y lo nombró cónsul. Pero a Cicerón joven sólo lo mencionaban por su habilidad para empinar el codo. Un día, enloquecido por la borrachera, arrojó un vaso de vino a la cabeza de Agripa, general y amigo de Augusto.
Un poeta racionalista: Lucrecio.
La Roma de Cicerón tuvo otro filósofo: Lucrecio. Su obra maestra es un gran poema: De rerum natura (De la naturaleza de las cosas). Lucrecio es, con César, el único escritor nacido en la ciudad de Roma. Lucrecio vivió en la época política vacilante de Roma. Creció durante las feroces luchas de partidos, observando disgustado cómo los hombres transformaban la tierra en un infierno. No se lanzó a la marea partidista: «Los honores y el poder no son envidiables», afirmaba.
«La envidia, como el rayo, precipita a menudo a los hombres en los horrores de una muerte humillante. ¿No vale más obedecer tranquilamente que ambicionar el trono y la suprema autoridad?».
Retiróse a su mundo interior para buscar allí «una visión más justa de las cosas», para liberarse de la angustia y la muerte, para huir de los dioses caprichosos y crueles. Las fuerzas de la naturaleza y la infinitud omnipresente en ella le parecían más elevadas y poderosas que las antiguas figuras mitológicas. Los humanos asestáronse un golpe terrible al permitir que su imaginación creara semejantes dioses:
«¡Hombres infortunados por atribuir todos estos efectos a la divinidad y por anearla de una cólera terrible! ¡Cuántos gemidos les costó desde entonces! ¡Cuántas heridas nos causaron! ¡Qué fuente de lágrimas abrieron a nuestros descendientes! La piedad no consiste en inclinarse a menudo, cubierto el rostro, ante una piedra, en frecuentar los templos, en prosternarse o elevar las manos hacia las estatuas de los dioses, en inundar los altares con sangre de animales o encadenar los corazones con otros votos, sino más bien en observar todos los acontecimientos con rostro tranquilo».
En las teorías de Demócrito y de su heredero espiritual, Epicuro, descubrió la doctrina clara y lógica que exigía su alma atormentada. Se convirtió, pues, en admirador y discípulo de Epicuro. En su poema no cesa de tributar homenajes al filósofo y expresar toda la gratitud que le debe la humanidad. Opinaba -creencia característica del siglo XVIII- que la razón puede curar todos los males de la humanidad. Escribió en verso para divulgar más ampliamente este evangelio y liberar así a una humanidad desgraciada, esclava de sus supersticiones.
En contra de la opinión común, sostenía que el cuerpo no tiene la menor importancia para el destino de ultratumba. Quedar insepulto no es espantoso. El valiente Héctor afronta la muerte sin pestañear y es demasiado altivo para implorar gracia a su vencedor; sin embargo, grita en el momento de morir: «¡No dejéis que sea pasto de los perros!» Se ofrecen sacrificios a los difuntos, se sigue al pie de la letra un complicado ritual funerario, temiendo cometer la menor falta. Lucrecio se cree en el deber de tranquilizar a los supervivientes y liberarles de esta angustia. No es más grave para el difunto ser devorado por los perros que quemado en la hoguera, dice.
«Pues si uno de los horrores de la muerte es servir de alimento a los habitantes de los bosques, no creo que sea menos doloroso ser consumido por las llamas».
Tampoco deben creerse los mitos sobre los infiernos, el país de los muertos. Hades y el Cerbero, el suplicio de Tántalo y los vanos esfuerzos de Sísifo. El infierno está aquí en la Tierra, pues el pecador y el criminal experimentan su castigo, en forma de remordimientos, por ejemplo.
La obra de Lucrecio está impregnada de ardor polémico, aún en sus pasajes más ricos y abstractos nos sentimos movidos por fogoso entusiasmo y humilde admiración a las leyes de la naturaleza. Sus frases no parecen vacías cuando dice al lector que desafiar cualquier obstáculo y cumplir su tarea es un deber sagrado. Lucrecio anima de continuo su demostración con admirables cuadros donde suena la nota del verdadero artista. Lucrecio tenía el espíritu de un filósofo y el alma de un poeta.
Con todo, la posteridad conoce al poeta, pero no al hombre, que aún nos es desconocido. Quedan referencias de su persona en la Crónica mundial, obra de san Jerónimo, que vivió tres siglos después de Lucrecio. Según ellas, el poeta se volvió loco al beber un filtro de amor, escribió su obra en momentos de lucidez y se suicidó en 55 a. C., frisando cuarenta años de edad. Pero se ignora lo que hay de cierto en estas referencias.
Aunque oscura, la figura de este gran solitario tiene el mérito de haberse abismado más intensamente que todos sus contemporáneos en la poesía del Universo».
Cátulo, cantor del amor.
La primera poesía romana fue épica y dramática. Tardó en aparecer una poesía lírica en lengua latina, nacida por influencia de un helenismo subjetivo e individual. Cátulo, contemporáneo de Cicerón y de Lucrecio, merece el título de «padre de la poesía lírica romana». Su obra está muy influida por Safo y Calímaco. Cátulo no era un traductor; era un auténtico poeta, un talento original. Sus cortos poemas no dejan de tener defectos. El propio autor los llama versitos con simpática modestia; no obstante, desde la época de Safo son las primeras obras líricas verdaderas. En ellas se resume la
vida de un hombre, en el seno de un período lleno de colorido.
Cátulo nació en Verona, pero pasó a Roma a la edad de veinte años. Allí corrió innumerables aventuras lujuriosas y se cubrió de deudas. En este ambiente libertino encontró su gran amor, la pasión devoradora que hizo de él un poeta inspirado. Cátulo, hijo de la Galia cisalpina, tenía sangre celta en las venas, lo que explica, quizá, su receptividad al subjetivismo del espíritu helénico. El «yo» del poeta rompe los moldes de la severa disciplina cívica y familiar tan cara a los romanos.
Los escritos de Cátulo dan testimonio también de la desaparición de las antiguas virtudes latinas. Al Estado romano nada le quedaba que pudiese suscitar entusiasmo patriótico. Una sociedad desmoralizada por la política y entregada a demagogos ambiciosos, no podía crear poemas patrióticos al estilo de Nevio y Ennio, propios de la edad dorada de la República, cuando cada romano se sentía unido a su altiva y poderosa patria. No debe extrañar que desapareciese también en la literatura el interés por el Estado y la comunidad, y la poesía expresase los sentimientos del individuo, sobre todo el amor y el odio. Por tal motivo, la mujer se convirtió en centro de interés de la poesía romana.
En los poemas de Catulo, la mujer se llama Lesbia. Catulo ama a Lesbia hasta sucumbir por su amor. Escoge ese nombre en honor de la poetisa griega que mejor cantó el amor. En los siguientes trece versos Catulo resume la embriaguez apasionada en que su amor lo
ha sumido; felicidad que se expone de continuo como opuesta a la idea de la muerte:
«Vivamos para amarnos, Lesbia mía,
y mientras, no escuchemos lo que hablen
de nosotros los viejos pudibundos;
pueden soles ponerse y levantarse;
dormiremos los dos perpetua noche
cuando por siempre nuestra luz se apague.
Ven y dame mil besos, luego ciento;
otros mil y otros ciento al punto dame,
y otra vez cien mil dame en seguida.
Y al ir a completar muchos millones,
la cuenta equivoquemos, que ignorando
cuántos besos a darme al fin llegaste,
por lo menos, ¡oh, Lesbia!, a algún celoso
le ahorremos la pena de envidiarme«.
¿Quién era esta Lesbia tan amada? Clodia, hermana de Clodio, caudillo del populacho romano. Su reputación corría a parejas con la de su hermano. Defendiendo en cierta ocasión a uno de los numerosos amantes a quienes Clodia acusó de haber querido envenenarla, Cicerón señaló las abominables maldades de la hermana de Clodio, su mortal enemigo. Dijo por ejemplo: «No soy, ciertamente, enemigo de las mujeres y menos todavía de una mujer amiga de todos los hombres».
Todos admiraban la belleza de Clodia. Estaba casada, pero la corrupción de costumbres de la época no impedía sus numerosas relaciones, tanto más siendo su esposo un viejo repulsivo y antipático. Catulo solía llamarle «el asno». Ya había pasado el tiempo en que las matronas romanas permanecían en casa, pasando los días con su rueca y su telar. Roma se había convertido en capital de los libertinos y de las mujeres adúlteras. «La castidad es prueba de fealdad», se decía entonces.
«¡Qué habrá de ser, me ofreces, vida mía,
nuestra mutua pasión grande y eterna!
Haced, ¡oh, dioses!, que con toda el alma
y sincera me cumpla su promesa.
¡Y que el lazo de amor que ahora nos une,
por toda nuestra vida durar pueda!».
Clodia era diez años mayor que Catulo. Lo que para el joven fue pasión sin límites, para ella, mujer madura y experimentada, sólo debió ser pasajero episodio.
«Amar sólo a Catulo me ofreciste
y aún al Jove dejar por mis caricias;
y cual padre a sus hijos te amé entonces,
no como se ama a una vulgar amiga.
Mas ya hoy te conocí, y aunque más te amo,
de mi amor perdurable eres indigna.
¿Cómo puede ser esto?, dirás, Lesbia.
Porque es tal ya conmigo tu perfidia,
que aunque un amor más grande te profese,
tengo en cambio por ti menor estima».
Poco después se confirmaron las sospechas de Cátulo. Al visitar un día a su anciano padre, se entero que Clodia tenía un nuevo amante. Loco de celos, el poeta regresó a Roma a todo galope. Rufo, amigo de Cátulo, había aprovechado la ausencia del poeta para suplantarlo en el corazón de la bella dama.
La pasión del poeta se convirtió en odio. Sin embargo, no podía olvidar aquel amor. Conmueve oír a este hombre escarnecido, dirigiendo a los dioses fervientes oraciones para apaciguar su alma atormentada:
“… Si, ¡oh, dioses! sois piadosos, si la muerte
no dais a quien la espera satisfecho,
de mí compadeceros y arrancadme,
si mi vida fue buena, el mal funesto,
que entra como un letargo entre mis venas
y las dichas arroja de mi pecho.
Ya no quiero que me ame, ni que honesta,
porque imposible es ya, sea de nuevo.
De mi piedad en cambio, dadme, ¡oh, dioses!
curación de este mal que es lo que anhelo».
Cátulo murió a la edad de treinta años apenas.La muerte precoz de poetas como Lucrecio y Cátulo parece ser algo más que casualidad. Ambos vivían en una época desgarrada en que la sangre bullía febril, una época, también, llena de angustia y de sed insaciable de placer, un tiempo privado del equilibrio y la serenidad de los poetas de la anterior generación. Casi todos los adelantados de la literatura romana -Nevio, Ennio, Plauto y otros- alcanzaron edad avanzada y
escribieron incluso en sus últimos años.
Los triunviros arrollan a los enemigos de César.

Terminadas las sangrientas proscripciones en Roma, llegaba el momento de acabar con Bruto y Casio.
El último combate se entabló en Macedonia (42 a. C.), cerca de Filipos. Los encuentros de Filipos fueron los más sangrientos de la historia romana. Ambos rivales alinearon cien mil hombres. Su resultado fue victorioso para los triunviros gracias a la brillante estrategia de Antonio. Octavio era demasiado joven e inexperto y, además, estaba enfermo; no podía ejercer el mando supremo. No era la primera vez que su quebradiza salud lo reducía a la impotencia en el momento decisivo. Casio y Bruto habían jurado suicidarse si eran vencidos. Casio fue quien primero se dio la muerte, creyendo perdida la situación. Al terminar el primer día, nada estaba decidido, pero la deserción de Casio desmoralizó las líneas republicanas. Bruto era demasiado intelectual y tardó en intervenir: discutía el menor detalle, trataba los asuntos «intercambiando ideas». El campo republicano era una escuela de filosofía donde cada uno defendía su opinión con interminables discursos y el comandante en jefe no decía, en la práctica, ni una palabra. Uno sugería una táctica y otro era de parecer contrario, y nadie acataba las órdenes de Bruto. El republicano más indisciplinado era Casca, el de la primera puñalada a César.
Bruto reanudó la lucha con desesperación: o combatía o su ejército se desbandaría. Combatió con valor y, al principio, con éxito; pero el mando se le escapó, y con él la vida. Se atravesó con su espada. César estaba vengado. El pueblo de Roma siempre creyó que su cobarde asesinato atraería la cólera divina sobre los conjurados.
Suetonio observa que «sólo un asesino de César sobrevivió tres años a su víctima; se ignora si alguno de ellos murió de muerte natural. Unos perecieron en naufragio, otros murieron en combate, otros se suicidaron con el mismo puñal con que mataron a César».
Después de adueñarse de los territorios de Bruto y Casio, el triunvirato las emprendió con Sexto Pompeyo, que había buscado su salvación en el mar convertido en poderoso jefe pirata. Tenía sus guaridas en Sicilia, Cerdeña y Córcega. Pompeyo se hacía llamar modestamente «el hijo de Neptuno». Vestido de túnica azul en vez de llevar su toga púrpura de general, bloqueaba el aprovisionamiento de Roma, hostigaba y saqueaba las costas de Italia. Los descontentos acudían a él: la esperanza de un rico botín atraía a aventureros llegados de todas partes.
La guerra estalló tras el fracaso de largas negociaciones entre los triunviros y Sexto Pompeyo. En vano imploraba Horacio, en nombre de todos los romanos, que se evitase una nueva efusión de sangre. El poeta consideraba tales guerras civiles como consecuencia de una maldición que castigaba a Roma desde que Rómulo mató a su
hermano Remo.
«¿Adónde os despeñáis, malvados? ¿O qué hacen en vuestras manos estos hierros envainados hasta ahora? ¿Harta sangre latina no corrió aún por tierras y mares? No paraque el romano prendiera fuego a las soberbias ciudadelas de la envidiosa Cartago; no para
que el británico, intacto hasta ahora, descendiera encadenado por la Vía Sacra; sino para que esta ciudad, como desean los partos, se destruya con su propia mano. Nunca lo hicieron así los lobos y leones; jamás, a no ser entre fieras desiguales. ¿Es furor ciego el que os arrebata, fuerza irresistible o castigo expiatorio? Responded. Callan y la lívida palidez mancha sus rostros y su razón queda estupefacta. Así es: hados acerbos y la maldad de la muerte fraterna se ensañan en los romanos: desde los días en que, fatal a sus descendientes, la inocente sangre de Remo se derramara sobre la tierra».
Pero aún se necesitaba más sangre para precipitar la agonía de la República. Las tempestades perjudicaron la flota de Octavio gravemente. En tan difíciles circunstancias el joven almirante no perdió un solo instante, hizo lo imposible para reparar los daños; no obstante, su flota siguió experimentando reveses. Pero Octavio conservaba la supremacía terrestre y ello compensó los desastres navales. Los marinos consiguieron al fin la victoria. En 36 a. C., la flota de Sexto Pompeyo fue destruida frente a Mesina. El honor de este brillante triunfo se debió a su lugarteniente Agripa, amigo de infancia y compañero de estudios de Octavio. Tanto en paz como en guerra Agripa sería modelo de fidelidad hacia el futuro emperador.
Sexto Pompeyo, perdida la serenidad al ser derrotada su flota, descuidó las tropas terrestres que también fueron vencidas. El «hijo de Neptuno» huyó al Asia menor confiando aliarse con los partos. Pero este improvisado plan fracasó, cayó prisionero y fue ejecutado por orden de Antonio.
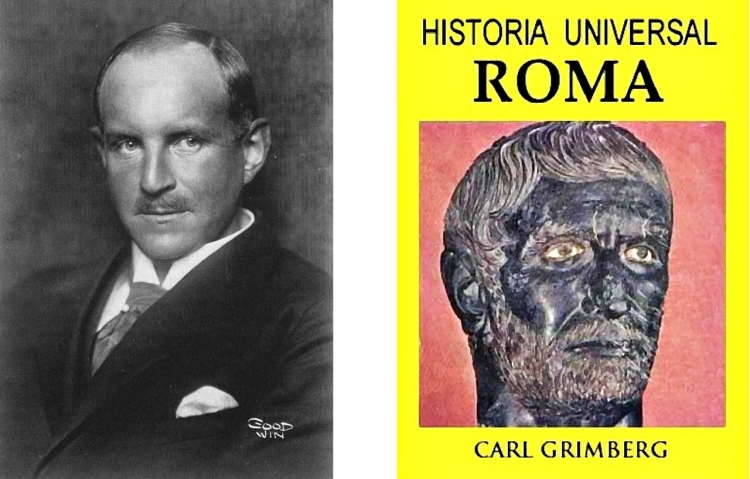
VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO V LOS TRIUNVIRATOS, JULIO CÉSAR. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.



Tu opinión es bienvenida