VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO V LOS TRIUNVIRATOS, JULIO CÉSAR. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.
VER ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA POR CAPÍTULOS.
Contenido de este artículo.
- Ocaso de la república romana.
- Puedes apoyar nuestro blog
- Las provincias durante la República.
- Las reformas de César.
- El carácter de Julio César.
- Los idus de marzo.
Ocaso de la república romana.
César se hallaba ya presto a consagrarse a la paz. Eso también quería el Senado, que lo nombró dictador de Roma con los poderes de un Sila. Sin embargo, antes tuvo que enfrentar el coletazo póstumo de una guerra civil que todos daban por terminada. La
hidra pompeyana había regenerado una nueva cabeza. Los únicos jefes del partido senatorial superviviente a la derrota de Tapso —entre ellos Cneo y Sexto, hijos del gran Pompeyo— se habían refugiado en España, sublevando una vez más a este país contra César. Un combate sucedía a otro. El último acto de la guerra civil se representó en 45 a. C. junto a Munda (Montilla), en la comarca andaluza. Un relato antiguo cuenta que nadie entonaba los habituales cantos de guerra. Los soldados se arrojaban uno contra el otro con un odio ciego. Cneo Pompeyo emprendió la retirada, pero fue apresado y degollado después de una lucha desesperada. Sólo Sexto Pompeyo quedó con vida, por no haber tomado parte en la batalla. Refugióse en las montañas españolas y esperó la hora de desempeñar de nuevo un papel en la escena política romana.
César confesó a continuación que muchas veces había combatido para conseguir una victoria, pero que en Munda luchó para salvar la vida. Dice un historiador: «Había arrancado al fin la espada a sus enemigos: a éstos no les quedaba más que el puñal».
Desde Farsalia, la República había dejado de existir. César era, en realidad, el monarca de Roma. Al principio, el titulo de imperator sólo lo obtenía el comandante en jefe del ejército en campaña; en la actualidad significaba la suprema dignidad monárquica: en lengua romance, la de emperador. Los equivalentes germánicos y eslavos «kaiser», «keiser» y «zar» son derivados del nombre propio Caesar. Los historiadores de la Antigüedad veían en César el primer emperador de Roma, pues ya no era el Senado quien dirigía la política y la administración del Estado. Este cuerpo gubernamental, antes gloriosa institución, se convirtió en asesor del monarca. Las atribuciones de la asamblea popular quedaron limitadas a confirmar las leyes propuestas por el dictador y a nombrar funcionarios propuesto por él. Ello puso término a las campañas electorales desmoralizadoras y a los disturbios consiguientes.
Sólo quienes habían perdido la honradez política podían deplorar el fin de esa pretendida libertad y sus consecuencias. Por lo demás, el cercenamiento de las libertades políticas no alcanzaba a todo el imperio, sino sólo a la ciudad de Roma y contorno. Solamente los roma nos de este pequeño territorio habían podido participar en la asamblea del pueblo.
Las provincias durante la República.

La capital consideraba a las provincias como «botín del pueblo romano», y ésa era su designación oficial por peyorativa que parezca. Las provincias tenían como fin alimentar y vestir al auténtico pueblo romano. En la Antigüedad era generalmente admitido que el vencido debía morir o ser reducido a esclavitud y sus bienes pasaban a ser propiedad del vencedor. Los romanos de la época se hubieran mofado de cualquier» sentimiento de solidaridad con la población de las: provincias conquistadas». A los antiguos pretores que recibían el proconsulado de una provincia les tenían sin cuidado los intereses de sus administrados.
Parecían vampiros, ávidos de enriquecerse lo antes posible, porque su mandato era corto. Los funcionarios romanos habían cambiado mucho desde la época en que Catón el censor, procónsul de Cerdeña, recorría la isla a pie, acompañado de un solo sirviente.
Gobernadores y comerciantes codiciosos se concertaban como ladrones para explotar a las provincias. Los Evangelios nos señalan con el nombre de publicanos, a los cobradores de impuestos y los empresarios de obras públicas. La palabra publicano deriva del vocablo publicum, tomada en sentido de «monopolio estatal». Para evitar en su administración tareas y gastos inútiles, los romanos solían encargar al mejor postor la percepción de los impuestos provinciales, y, tal -como los Estados modernos, confiaban los trabajos públicos, el mantenimiento de las carreteras, puertos y otras obras al empresario que ofreciera presupuestos más bajos. Los publicanos pagaban al Estado una determinada suma alzada por el derecho de percibir los impuestos en una provincia; con ello tenían las manos libres no sólo para recuperar el capital invertido, sino también para reunir copiosos beneficios. Plutarco los compara a las «arpías que arrancaban hasta la carne de los habitantes del país». Los desgraciados provincianos sólo podían esperar que los publicanos mantuviesen sus beneficios en límites razonables cuando el gobernador romano, o el mayor funcionario local, ejercía una severa inspección sobre las actividades de los asentadores. Pero demasiado sabemos cuán poderosos eran los capitalistas de Roma.
Al dejar Asia, Sila había impuesto a esta provincia un tributo extraordinario de 78.000.000 de sextercios (HS). Los capitalistas romanos se apresuraron a prestar esta suma al Estado por el arriendo de impuestos en dicha provincia. En diez años, con el interés compuesto que cobraban a los tributantes morosos, los arrendatarios sextuplicaron el capital, arruinando a toda la provincia y promoviendo un verdadero escándalo con sus procedimientos. Lúculo intervino entonces y redujo la deuda al doble del capital prestado. Ello no sólo era beneficioso para la población, sino también para Roma y Roma se lo agradeció retirándole el mando.
Asuntos de este género evidenciaban que la república romana de entonces era incapaz de gobernar a los demás pueblos. Se necesitaba una reforma radical de gobierno si quería evitarse la caída de todo el imperio. «No hay lugar tan apartado donde no llegue el capricho y la opresión de Roma», dice Cicerón en su célebre informe sobre el mafioso Verres, procónsul de Sicilia durante tres años.
Este informe fue pronunciado el año 70 a. C. Cicerón se querelló contra Verres en nombre de casi toda la población siciliana. El discurso nos muestra hasta qué punto podía llegar el abuso de poder de un gobernador romano cuando se ponía de acuerdo con publicanos y usureros.
Verres ofreció la percepción de impuestos en los distritos más lucrativos a amigos y favoritos, a condición, desde luego, de participar en los beneficios. El impuesto legal no podía sobrepasar la décima parte de la cosecha de cereales y la quinta de la de frutos; pero, de ordinario, la arbitrariedad del recaudador era ley. Cicerón cita campesinos golpeados con una pala cuando rehusaron pagar el doble del impuesto legal establecido. Cita, también a un recaudador que exigió como diezmo más de la totalidad de la cosecha; cuando el publicano les arrebató sus ganados, esclavos y aperos, los campesinos no tuvieron más remedio que abandonar casas y tierras. Si alguien osaba quejarse, el publicano lo colgaba de un árbol para enseñarle a mostrarse razonable. Por otra parte, ¿para qué quejarse, si a los jueces los mantenía el procónsul? Además, un publicano podía tergiversar la ley de mil maneras.
Cicerón menciona varios lugares en los, que más de la mitad de las tierras laborales quedaron yermas a causa de sus exacciones. Y así, se corría el peligro de que Sicilia., granero de Roma, no pudiera alimentarse a sí misma. A Verres se le acumularon tantos cargos que Cicerón obtuvo al fin su condena. El famoso abogado consiguió un extraordinario triunfo en este proceso. Verres devolvió varios millones, pero huyó de Roma antes del veredicto, con parte de su botín. Por regla general, no podía esperarse honradez de los explotadores de provincias. En las raras ocasiones en que no sobornaban directamente al tribunal, la «justicia» era administrada por sus amigos.
Las reformas de César.
Roma tenía necesidad de una mano dura para frenar el pillaje sistemático en las provincias y contener la arbitrariedad de los optimates. Una de las tareas principales de César fue eliminar parásitos de toda clase. Paralizó las exacciones de los publicanos provinciales estableciendo un cuerpo fiscal permanente y dio ocasión a los oprimidos de obtener al fin justicia, reservándose la suprema jurisdicción. La justicia fue desligada del partidismo político y de las turbulencias callejeras. Cumplió en persona las funciones de juez supremo no solamente en los procesos políticos, sino también en causas menores. Limitó los repartos de trigo y reorganizó la asistencia a los pobres: el número de personas que vivían a expensas del Estado disminuyó de 320,000 a 150,000.
La política interior de César no tendía a favorecer a una sola clase social o a una región del imperio, sino que buscaba la prosperidad del conjunto y en todas sus partes. Su reforma de las estructuras políticas causó detrimento, por así decir, a un centenar de familias optimates, pero mejoró la situación de ochenta millones de hombres.
César intentó también hacer viable el magno proyecto que los Gracos no habían podido realizar por falta de ejército: infundir nueva vida a la clase campesina romana. Cayo Graco había planeado ya la colonización del territorio recién arrasado de Cartago, pero los optimates disponían de eficaz propaganda para oponerse al proyecto de revalorización de esas tierras: los sacerdotes las habían maldecido para siempre. Donde Graco había fracasado, comenzó César con éxito y acabó Augusto. Miles de colonos en el devastado país fueron asentados; pronto floreció una Cartago romana sobre las ruinas de la Cartago fenicia. Con el tiempo, la ciudad adquirió mayor importancia y fue puerto exportador de uno de los principales graneros romanos de trigo.
César continuó con energía la obra modernizadora emprendida por Sila, que quiso hacer de Roma una ciudad helenística. Después de la segunda guerra púnica, las obras de arte griego confiscadas se acumularon en la ciudad que iba a convertirse en capital del mundo. Tras la toma de Siracusa por Marcelo, en 212 a. C., se embarcó para Roma un tesoro inmenso de bronces y mármoles, ornamento de las ciudades griegas conquistadas. Los círculos elegantes de Roma se apasionaron por las obras delarte griego y, desde entonces, los romanos las adquirieron a porfía, sin preocuparse de su autenticidad: las copias bastaban. Ello dio origen en Grecia a una verdadera industria que copiaba las más célebres obras maestras para exportarlas a Roma.
Roma no hubiera podido producir un Sócrates ni un Fidias o un Praxíteles. Pero este pueblo de conquistadores empezó a apreciar el trabajo de los artistas y aquella cultura superior y más antigua; por citar a Horacio: «La Hélade sometida venció a su rudo vencedor y ofrendó al Lacio incluso las obras maestras de su arte». Los romanos adquirieron un nuevo gusto ornamental; prestaron atención al decorado de los edificios; comenzaron a mirar la ciudad de otro modo. César prosiguió la obra urbana de Sila, embelleciendo el viejo Foro y creando un contorno más digno de él.
Otro hecho nos recuerda el celo reformador de Julio César: la reforma del calendario, realizada con ayuda de un astrónomo alejandrino. Desde tiempo remoto, los romanos contaban por años lunares y para su correspondencia con los años solares añadían días a capricho. En tiempo de César, el día de año nuevo caía en octubre y la siega en primavera. Para reajustar las estaciones, hubo que alargar hasta 455 días el año 45 a. C. César fijó el año calendario en 365 días, añadiendo uno más cada cuatro años. Desde entonces, el mes del nacimiento de César fue llamado Julius (julio), en su honor; del propio modo, el mes siguiente llevaría luego el nombre del emperador Augusto (agosto).
César empezó a transformar la república aristocrática en un Estado armonioso, lo que constituye su mayor gloria, más valiosa que la adquirida en los campos de batalla. Sus éxitos militares, pues, deben mirarse como parte integrante de tan encomiable obra, puesto que sin ellos no hubiera podido realizarla. César comparte con Alejandro el honor de haber procurado humanizar a los gobernantes. Como general, supo ser clemente con los vencidos; como dictador, su régimen fue una bendición para innumerables oprimidos.
César se propuso también hacer del Estado romano un imperio homogéneo. Quería erigir para la cultura greco-romana un hogar digno de ella. Pero la vida de un hombre es demasiado corta para realizar tantos proyectos que requerían siglos; César sólo asentó los cimientos. En su tiempo, Roma se asemejó a la Atenas de Pericles.
El carácter de Julio César.
César había conquistado el poder por la fuerza de las armas, pero no tenía intención de apoyarse siempre en el ejército. Pretendía crear un Estado en que el poder militar estuviera subordinado a la autoridad civil.
Precisamente por eso, al acabar la guerra, envió a sus hogares a los legionarios victoriosos. Sólo quedaron algunas legiones en los territorios fronterizos para defender el imperio contra los enemigos exteriores. Los nombres de estas legiones sobreviven hoy en ciudades y colonias fundadas por los veteranos. César sólo se reservó una guardia personal. Aunque hombres como los Gracos, Escipión el Africano el Joven y Pompeyo habían caído bajo el puñal asesino, César fue bastante optimista para creer que un gobierno equitativo, que cuidara de la dicha de la colectividad, sería protección suficiente para su régimen y su persona. Al descubrirse varias conjuraciones en contra suya, César se limitó a denunciar el hecho. Nadie como él había hecho uso tan generoso de un poder alcanzado por las armas. Ignoraba los odios de partidos y quería olvidar las sangrientas luchas de otros tiempos. Ningún soberano de la Antigüedad, salvo él, superó la mentalidad de la época, que preconizaba la destrucción del enemigo vencido. En ello, como en muchos otros aspectos, César fue un adelantado del progreso en la evolución de la humanidad.
«César fue, sin duda -dice Mommsen-, el único soberano que, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, rehusó doblegarse a su propios caprichos; antes bien, gobernó siempre según su deber de jefe. La biografía de César no presenta nada comparable a los arrebatos del gran Alejandro: el asesinato de Clitos, el incendio de Persépolis.» César no tuvo aquella nerviosidad e impetuosidad romántica que explica, sin justificarlas, las faltas de Alejandro. César era el prototipo del romano dotado de sangre fría, reservado, previsor. Mommsen ve en él al único hombre que no se embriagó con el dominio mundial, que vio siempre dónde comenzaba lo imposible. «Alejandro en Hidaspes y Napoleón en Moscú tuvieron que dar media vuelta, porque no podían obrar de otra manera; se enfrentaron con la fortuna, que puso freno a las victorias de sus favoritos. César, en cambio, retrocedió por voluntad propia después de pasar el Támesis y el Rin.» Mommsen cree que César nunca codició la corona real y quiso sólo ser el primero entre sus iguales. Según otros historiadores, César proyectaba proclamarse rey a la primera ocasión. Algunos fervorosos partidarios le tentaron a dar este paso decisivo. Uno de ellos, Marco Antonio, cónsul en 44 a. C., incluso se atrevió a coronar a César con una diadema durante una festividad pública, ante todo el pueblo. César rechazó la corona: quizás porque la multitud desaprobaba la iniciativa de Marco Antonio. Es posible que el poder real que César anhelaba no fuese el de los antiguos reyes romanos, sino el de un Alejandro, rey de reyes y señor del mundo. De hecho, en algunas provincias se le rendían honores divinos que los orientales tributaban a la dignidad regia; no faltaban quienes propusieran, por ejemplo, erigirle un templo servido por sacerdotes propios.
Los idus de marzo.

De todas formas, la idea monárquica flotaba en el ambiente. Las cartas de Cicerón nos revelan las reacciones de ese auténtico republicano ante un César en funciones de monarca. Cicerón, encantado al principio por la magnanimidad de César, dio pronto libre curso a su amargura. La vida perdía todo atractivo al ser hollada la libertad. Sus actividades en el Foro y en el Senado, todo lo que antes constituyera su orgullo y atraía la consideración popular, lo dejaban indiferente. La historia de Demóstenes y de Alejandro se repetía. El «padre de la patria» escribió a un amigo desterrado que podía sentirse feliz lejos de Roma, para no verse forzado a decir lo que no pensaba y hacer lo que le repugnaba; así tenía al menos «la libertad de callarse». Cicerón era incapaz de traducir su resentimiento con actos violentos, pero otros lo iban a hacer en su lugar.
La amargura aumentó más aun cuando la bella reina de Egipto fue a Roma y estableció su corte en una de las quintas de César; después el dictador reconoció oficialmente al hijo de Cleopatra. Murmuróse entonces que César quería casarse con la reina, que trataba de arrastrarle a Egipto. Allí sería proclamado rey y haría de Alejandría la capital del imperio romano; Roma sólo sería una capital alternativa.
Muchas cabezas alocadas planearon la muerte del tirano. Unos sesenta hombres se conjuraron contra César; entre ellos, algunos antiguos amigos. No los empujaba al homicidio el odio personal; obraban así por ideal político. El alma de la conjuración era Casio, hombre rencoroso; también Junio Bruto, joven que se vanagloriaba de tener por antepasado al Junio Bruto que librara a Roma de su primer tirano, Tarquino. Su patriotismo exacerbado se explica en parte por su matrimonio con Porcia, hija de Catón de Útica, tan empedernida republicana como su difunto padre. Bruto era un hombre rudo, insensible, acreedor despiadado y usurero sin entrañas que exigía intereses del 48%. De esta manera trataba a los provincianos; un romano podía permitírselo todo respecto a estos miembros de clase inferior. Cuando Bruto, en su estrechez de espíritu, acogía una idea, parecía obseso.
Casio y Bruto habían luchado contra César en Farsalia, pero luego habíanse reconciliado con su vencedor. César era un auténtico padre para Bruto; incluso se murmuraba que realmente era su padre. Pero el obstinado joven se propuso imitar a su célebre homónimo y a su suegro. César sospechó sin duda de Bruto y de Casio. Le advirtieron que debía desconfiar de dos importantes partidarios suyos, uno de ellos Marco Antonio, que desempeñaría gran papel al morir César. El dictador respondió: «No temo a estos hombres bien alimentados, sino a los delgados y pálidos». Con ello quería indicar a Casio y a Bruto.
Los conjurados resolvieron actuar durante la reunión del Senado en los idus de marzo (15 de marzo del año 44 a. C.). O aquel día o nunca, pues esta reunión era la última antes de salir el dictador para una gran expedición contra los partos, entonces los peores enemigos de Roma. Según Plutarco, César tenía intención de someter todo el país hasta el mar Caspio, considerado entonces como una ensenada del océano. Al regreso, pensaba atravesar las estepas al norte del mar Negro para atacar a los germanos por retaguardia y someterlos al poder romano. De esta manera, el imperiode Roma quedaría rodeado por el océano, salvo al sur, donde terminaba en los desiertos de Sahara y Arabia.
Pero César había de sucumbir durante los idus de marzo. Un adivino había prevenido a César que desconfiara de ese día, pero César no se dejó impresionar. ¿No tenía como principio que el miedo a la muerte era mucho más penoso que la misma muerte? Shakespeare le hace decir:
«El cobarde muere varias veces antes de morir. El valiente no se enfrenta con la muerte más que una vez».
César se dirigió, pues, a la Curia. En el camino, un orador griego se abrió pasoentre la multitud y tendió un papel al emperador donde constaban todos los planes de la conjuración. «Lee esto inmediatamente», dijo el hombre. Quizás los apretones de la multitud impidieron a César leerlo; quizás no concedió mayor importancia a este último aviso del destino: lo cierto es qué César entró en la Curia sin haber leído el papel que guardaba en su mano. Junto a la entrada encontró al adivino que le había prevenido. César le dijo bromeando: «¡Qué! ¿han llegado ya los idus de marzo?» «Sí, César, pero no han acabado todavía», respondió el adivino.
César tomó asiento en el sitial dorado, insignia de su cargo, junto a la estatua de Pompeyo, que el populacho quitara de allí y que él mandó restituir, en testimonio de respeto hacia el enemigo difunto. Uno de los conjurados le presentó una solicitud y asió el borde de su toga, como los peticionarios solían hacer. Era la señal convenida. Uno de los asesinos, un tal Casca, dio la primera puñalada en su espalda. «¡Canalla!», exclamó el herido, agarrando el brazo del asesino. Los conjurados sé arrojaron entonces sobre el dictador indefenso. Cuando vio a Junio Bruto entre los asesinos, César sólo lanzó una queja: «Tu quoque, fili mihi?» («¿Tú también, hijo mío?») fueron sus últimas palabras. Se cubrió la cabeza con la toga y se desplomó. Había recibido veintitrés puñaladas.
Aterrorizados, llenos de pánico, los senadores huyeron alocadamente. Bruto había preparado un elocuente discurso, pero cuando intentó hablar no lo escuchó nadie, ni en la Curia ni en el Foro. Él y sus cómplices sólo pudieron hacer una cosa: correr por las calles y mostrar los puñales ensangrentados gritando: «¡Muera el tirano! ¡Libertad y República!» Pero nadie los siguió. Los ciudadanos estaban ya en sus casas y habían cerrado las puertas.
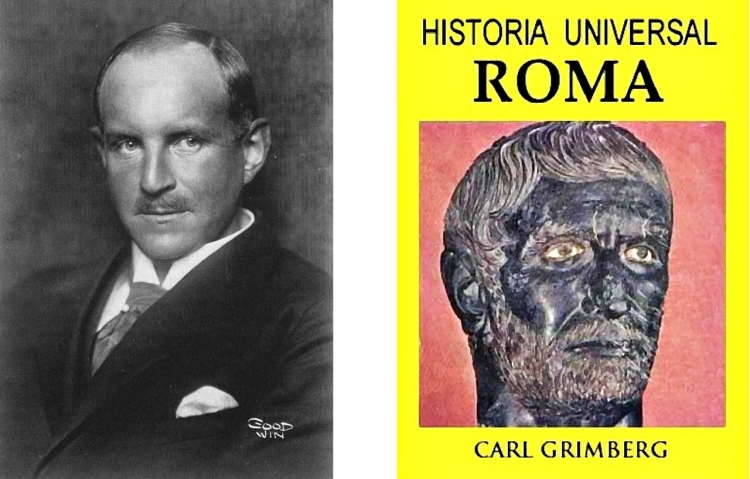
VARLDHISTORIA, TOMO III ROMA, CAPÍTULO V LOS TRIUNVIRATOS, JULIO CÉSAR. POR CARL GUSTAF GRIMBERG.



Tu opinión es bienvenida